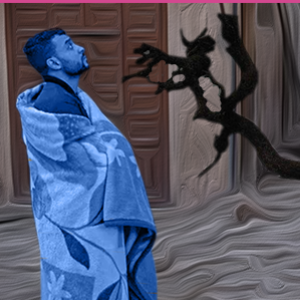Alejandro Toledo nació en la Ciudad de México en 1963. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Por su participación en el volumen Literatura de la Historia ilustrada de México, que coordina Enrique Florescano, recibió el Premio Antonio García Cubas (2015). Es coeditor (junto con Daniel González Dueñas y Ángel Ross), de Voces reunidas de Antonio Porchia, publicado en 2006 por Alción (en Argentina) y Pretextos (en España). Editó para el Fondo de Cultura Económica las Obras completas de Efrén Hernández y Francisco Tario.
-¿En qué momento supiste que querías dedicarte a la escritura de manera definitiva?
Tuve, en el tránsito de la preparatoria a la Universidad, una suerte de fiebre por los talleres de literatura y periodismo. Encontré varios que me interesaron en el Palacio de Minería. Recuerdo que iba los miércoles a un taller de lectura del Quijote, con César Rodríguez Chicharro, un hombre de un humor fantástico; los jueves asistía al taller de crítica literaria de Ignacio Trejo Fuentes; y los sábados había talleres intensivos de periodismo con los reporteros de Proceso, que era entonces un gran semanario, y éstos llegaban con el rostro cansado por la desvelada del viernes, que era su día de cierre, pero con enorme entusiasmo por compartir sus experiencias… Ya en la Universidad sumé otro taller, para los viernes, de creación literaria, con Humberto Rivas. Esta fiebre era activa, pues me llevó a escribir mucho: reseñas literarias, cuentos, entrevistas y crónicas… Fue Nacho Trejo quien llevó una de mis reseñas, hecha para su taller, a Huberto Batis; y así me estrené en el suplemento Sábado. Le agradecí el gesto; y me dijo: “Ahora ve el viernes a la caja a cobrar, y llévale una nueva reseña a Batis”… Así lo hice. Creo que ese fue el tiempo en que me transformé en escritor.
-¿Qué te impulsa a escribir o por qué vale la pena seguir escribiendo?
Escribir no se vuelve una costumbre, pero sí algo inevitable. Tampoco es una forma de respirar, porque cada vez me cuesta más trabajo. Es curioso, porque, aunque uno adquiere ciertas habilidades, y algún dominio de esa herramienta que es la palabra, esto no te hace fácil la escritura.
Cuando siento que un texto se cocina en mi mente, me viene la angustia de que no lo voy a lograr. Al terminarlo y darme cuenta de que se acercó a lo que imaginaba, de que no quedó tan mal, creo que fue de chiripa o que será el último que me quede bien. Siempre hay el miedo al fracaso, a que se hayan agotado las reservas creativas; pero siempre hay también la necesidad de expresarse. Nace una idea, que crece lentamente; hay el impulso por decir algo, y eso se piensa y se repiensa… hasta que se concluye como si fuera un último suspiro. La última y nos vamos.
-Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos de la narrativa mexicana contemporánea y a qué autores lees?
Soy mal lector de los autores contemporáneos. Este año he pensado mucho en Virginia Woolf, Franz Kafka, John Dos Pasos y Scott Fitzgerald, con libros centenarios. También he leído a José Revueltas y Guadalupe Dueñas, y ahora mismo a Sergio Galindo… Leí esta semana Al cielo por asalto, la primera novela de Agustín Ramos, un autor vigente que se inició en la escritura militante (a lo Revueltas) y luego se transformó en novelista histórico. Creo que los narradores actuales deberían mirar más hacia el pasado, dialogar con su tradición, que es rica, pues siento que quieren empezar desde cero y con ello se anulan, pues no hay realmente avances. El verdadero reto está en “medirse” con los anteriores. Pueden avanzar en los retos sociales, ganar premios o becas o destacar en las páginas cibernéticas con cientos o miles de seguidores, pero no percibo que haya en realidad una gran literatura actual. Mucho ruido, sí. Para muchos ese ruido es un triunfo. Yo no lo veo así.
-¿Cómo percibes la influencia de escritores como Juan Rulfo, Elena Garro o Carlos Fuentes, en la narrativa de habla hispana?
Mis referentes son otros o entiendo el paisaje de modo más amplio. No veo por qué limitarse a esos tres nombres. Si dices Rulfo, veo junto a él a Efrén Hernández y a Francisco Tario. Si dices Elena Garro, pienso en Nellie Campobello, Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos o Esther Seligson. Y si dices Carlos Fuentes… Tengo problemas con Fuentes. Creo que fue un hombre muy hábil en las relaciones públicas internacionales, pero como escritor va de más a menos. Sus últimos libros son de una calidad lamentable. Se convirtió en un autor bastante menor. Y su (mala) influencia está en ese modelo del autor que se sabe mover bien por el mundo, astuto para promoverse, del que hay réplicas notables.
-¿Cuál es el futuro de la industria editorial en el mundo?
Se trata de eso: de una industria. Se ajustará a lo que pida el mercado. Es como Hollywood, en busca de historias simples, no muy problemáticas para los espectadores, atractivas. A los autores nuevos se les pide no complicarle demasiado la vida al lector; y aceptar que se les maneje como figuras públicas. A juzgar por las fotos monumentales que vi en la última Feria del Libro de Guadalajara la industria editorial está dominada por los influencers… y muchos de ellos no son siquiera escritores; es decir, no escriben los libros que firman, que son hechos por otros… Por ahí va la cosa: la especie dominante es el escritor-influencer.
-¿Cómo evalúas el trabajo de las instituciones culturales en la promoción y el apoyo a los escritores?
Todo ese universo es raro y aleatorio. Se promueven amistades; el promotor de la lectura suele más bien promoverse a sí mismo. Es el territorio de los “famas”, como diría Cortázar. Se cree que el triunfo social es la gloria literaria… de lo que se burla Virginia Woolf en Orlando.
-¿Por qué no existe una buena crítica literaria en México? ¿O crees que sí?
Por un lado, las editoriales, que antes enviaban los libros a los críticos, ahora prefieren enviarlos a los booktubers o youtubers, que son básicamente promotores acríticos de las obras. Por otro lado, hay una suerte de inmadurez de los nuevos escritores que ante una crítica medianamente severa, se enfurecen y atacan, de forma visible o invisible… Me parece que no hay por ahora las condiciones para un buen diálogo crítico. Debería promoverse, pues sin buena crítica los valores literarios van a la baja. Los autores creen que con una crítica negativa les será negada la próxima beca, e intentan por todos los medios que eso no ocurra.
-¿Qué has aprendido sobre ti mismo al leer tanto a otros escritores?
Desde joven sucumbí ante los autores raros, sin pensar que lo eran, sólo por el entusiamo que me provocaban sus lecturas. Caí en Francisco Tario, poco leído entonces; en Felisberto Hernández, ese gran cronopio uruguayo; en Antonio Porchia, autor de líneas de escritura que él llamó “voces”, o en Efrén Hernández, maestro de Rulfo y de otros… Ese ha sido mi universo principal en la escritura; y quizá me he vuelto un poco como ellos. Veo la República literaria desde ese margen. Aprendí con esos autores a mirar la literatura, no como una carrera de celebridades, sino como un espacio en el que navegan mundos personales.
-¿Cuál crees que es la mayor responsabilidad de un escritor hoy en día?
Ser fiel a sí mismo y a sus fantasmas, no a sus egos.
-¿Cuáles son tus proyectos, en qué trabajas actualmente?
Escribo (o afino) un libro sobre Fernando del Paso. Y me estoy descentralizando: publiqué en la Universidad Autónoma de Nuevo León un libro de periodismo futbolero, y ahora aparecerá otro de crónicas urbanas y de cronistas; y en Tijuana, con Miguel Alberto Ochoa García y Jazmín Lozada Ángel, editores de Lapicero Rojo, aparecerá una reunión de mi narrativa (que son diechocho cuentos o más y una novela dialogada)… Esto a la par de otros trabajos de investigación literaria (otro de mis oficios), como la recopilación de la correspondencia de Efrén Hernández, con miras a publicarse en Guanajuato.
Ha publicado diversos libros de conversaciones con escritores. Es autor de los volúmenes de cuentos Atardecer con lluvia (1996) y Corpus: ficciones sobre ficciones (2007); la novela corta Mejor matar al caballo (2010); los libros de prosa ensayística Cuaderno de viaje (1999), Lectario de narrativa mexicana (2000), El fantasma en el espejo (2004), James Joyce y sus alrededores (2005, publicado en España en 2011 como Estación Joyce), El hombre que no lee libros (2013) Universo Francisco Tario (2014) e Instantáneas de la beatlemanía y otros apuntes sobre música y cultura (2018).
Los títulos periodísticos De puño y letra: historias de boxeadores (2005), La batalla de Gutiérrez Vivó (2007), Todo es posible en la paz: de la noche de Tlatelolco a la fiesta olímpica (2008), A sol y asombro (2010) y La gloria también golpea: De la Hoya-Chávez 1 (2015); y las antologías Poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 (1996, en colaboración con Marco Antonio Campos; segunda edición, 1998), El imperio de las voces: Fernando del Paso ante la crítica (1997), Dos escritores secretos: ensayos sobre Efrén Hernández y Francisco Tario (2006), El hilo del Minotauro: cuentistas mexicanos inclasificables (2006), Larva y otras noches de Babel (2007, selección a la obra de Julián Ríos, con prólogo de Carlos Fuentes), Historias del ring: una antología del boxeo (2012, en colaboración con Mary Carmen Sánchez Ambriz), y Francisco Tario, antología (2017).