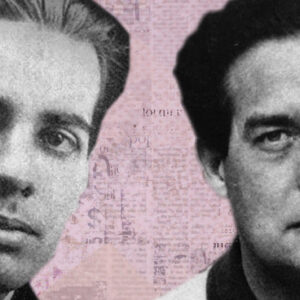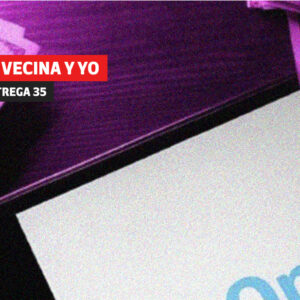Julia Santibáñez es escritora y editora. Tiene Licenciatura y Maestría en Letras, ambas por la UNAM, más un diplomado en Edición digital, por la Universidad de Stanford, en California. Textos suyos han aparecido en medios nacionales, como la Revista de la Universidad de México, Letras Libres, Periódico de Poesía y Blanco Móvil, así como en medios de Suiza, Australia, Italia, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Editó y luego dirigió el suplemento El Cultural del periódico La Razón. Es titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de la UNAM.
Julia Santibáñez entiende la poesía como una revelación que devuelve dignidad y nombra lo esencial. Para ella, como dijo Raúl Zurita, es “el arte del futuro mientras haya un ser que sufre”, pero también, como apuntó Gloria Gervitz, un roce entre el corazón y el miedo. Su relación con las letras empezó en la infancia, cuando, casi a escondidas, se topó con lecturas que no le correspondían a su edad y que la empujaron hacia la fascinación por la palabra.
Feminista declarada, celebra que hoy asumirse como tal ya no sea peyorativo, y defiende la poesía como un lenguaje perfecto para la era digital: breve, intenso, capaz de decir mucho en pocas líneas y de conmover incluso en un instante.
A continuación presentamos la entrevista completa:
-¿Qué es la poesía?
Hay una cantidad innombrable de respuestas, pero bueno, daré dos. Una de Raúl Zurita, el poeta chileno, que es Premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Él dijo que la poesía “es el arte del futuro mientras haya un ser que sufre”. Parte del principio que comparto de que la poesía le devuelve dignidad al ser humano. Me recuerdan las cosas que son más interiores, que no tienen que ver con la productividad, con los pagos, con cómo te ves, sino básicamente lo que eres por dentro, y eso creo que es muy importante. Entonces, bueno, esa es una reflexión. Y la otra es de Gloria Gervitz, ella dice que “la poesía es el frotamiento del corazón y del miedo”, porque siempre está el miedo de ver o de no ver más, de sentir o de no sentir más. Yo creo que en esos dos polos nos movemos quienes amamos la poesía, yo creo que es parte de la revelación.
-¿Cuáles fueron tus primeras lecturas y cómo te iniciaste en la escritura?
Mis primeras lecturas fueron absolutamente inconscientes. No fui buscando lecturas, sino que era una niña bastante solitaria. A mi papá le gustaba leer, pero no había muchos libros infantiles, así que un poco ahí empecé a pescar las cosas que más o menos me sonaban. Entre ellas, por ejemplo, una totalmente inapropiada que yo no debía haber leído, me prohibieron su lectura, así que provocó las ganas de leerla más, Historia universal de la tortura, imagínate. Pero luego ya vieron mis papás, sobre todo él, que me gustaba mucho leer y empezaron a comprarme muchos libros infantiles, con grandes ilustraciones. Sherlock Holmes, muchas historias de Sherlock Holmes, en estos clásicos ilustrados. También leí Mujercitas, leí Corazón y me encontré con una antología de poesía que estaba en casa y empecé a leerla y me fascinó. Y creo que ahí fue donde más me enganché con la lectura de poesía. En mi caso, a mis pocos años, debo haber tenido quizá ocho o nueve años, con la brevedad de los poemas y su musicalidad. Yo empecé en los 70, entonces casi toda era poesía rimada. Creo que eso me encantó.
-¿Has tenido etapas largas sin escribir? ¿Qué te aleja de la escritura?
Sí he tenido etapas sin escribir. Grandes etapas, creo que no, pero sí, de pronto días, incluso semanas, pero creo que no he tenido nunca un mes. Por ejemplo, hubo dos, tres semanas sin escribir, pero un mes no, creo que no, no lo recuerdo al menos. Normalmente lo que me aleja de la escritura es el exceso de información. Soy muy entusiasta de muchas cosas. De pronto el exceso de trabajo. Yo normalmente escribo de noche, pero si llego a las once de la noche o a la una de la mañana, pues ya no tengo mucha cabeza para empezar a escribir. Eso es lo que suele alejarme.
Pero grandes etapas no. Sí he tenido etapas en las que siento que no estoy escribiendo nada que pueda valer la pena, y eso me ha pasado muchas veces. De todas formas, yo no sé cómo, sigo escribiendo, sigo intentando. Sé que van a acabar en la basura, pero no quiero dejar de mover la pluma, o en este caso, mover el lápiz.
-¿Consideras que la poesía sigue teniendo el mismo poder transformador en tiempos de inmediatez digital?
Sí, totalmente. Y la poesía no se ve modificada. Es más, creo que los formatos cortos como el Twitter, el TikTok, son muy favorecedores porque justamente requieren contenidos breves. Y la poesía es como un zumo, como un vino, donde se ha quitado la piel de la uva, las villas, el bagazo, y quedan solamente su jugo, lo más específico. Entonces creo que en tiempos de plataformas digitales la poesía se comparte mucho más, porque no solo va, no solo viaja con los libros, sino también eso, TikToks, clips, posteos de Facebook, o al menos yo lo hago muchísimo, comparto mucha poesía, y encuentro que la gente reacciona muy bien, a la gente le interesa y le gusta algo muy corto que tiene un sentido muy profundo. Entonces creo que la poesía no pierde su momento, sea la plataforma que sea.
-¿Te has sentido menospreciada por tus pares masculinos en algún momento de tu vida?
Sí, en algún momento, después de una lectura de poesía, por ejemplo, donde eran todos hombres poetas y yo, vamos a decir; pues sí, como miradas, pero nada que fuera significativo. He vivido más violencias fuera del ámbito de la poesía que dentro, pero sí. Hasta hace muy poco, como sabemos, el canon era absolutamente masculino, entonces las mujeres éramos vistas con cierta condescendencia, incluso con cierta lástima, por hablar de temas muy personales, digamos, de la vida más profunda de las emociones. En ese sentido, sí, voy a decir, me ha tocado mucho.
-¿Qué papel juega el feminismo en tu escritura?
Es un papel bastante relevante. Leo mucho a escritoras, escritoras feministas, desde Rosario Castellanos del siglo XX, hasta, no sé, Judith Butler, autora viva; pasando también por muchas autoras de literatura, como Rosario, pero que también fue feminista. Judith Butler está más bien enfocada hacia los estudios sociales, pero leo a muchas escritoras; no sé, Fernanda Trías, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero. Bueno, muchas contemporáneas. De México: Yolanda Segura, Nadia López García. En fin, muchísimas. Me interesa lo que están proponiendo las mujeres. Acabo de leer un libro que me recomendó Gabriela Cabezón Cámara, a quien también leo, argentina. Un libro de una ecuatoriana que se llama Mafe, no Mafer, con “r”, como nosotros haríamos el hipocorístico de María Fernanda; Mafe Moscoso, se llama La Santita. ¡Qué alucinante!, es una mezcla de feminismo, pero con temas que tienen que ver con las raíces y con la colonización y el extractivismo. En fin, el feminismo es muy, muy importante, tanto como reflexión, para mí, como también en mi propio proceso escritural. O sea, me interesa abordar los temas que por muchos siglos las mujeres no pudimos tocar. Así que sí tiene un papel muy, muy relevante. Y además me da orgullo, porque claro, hace unos años, unos quince o veinte, no me sentía muy cómoda diciendo que era feminista porque era como peyorativo. Pero los tiempos han cambiado y ahora me siento profundamente orgullosa de ser feminista.
-¿Cómo es un día ordinario en tu vida?
Muy acelerado. Trabajo todo el día en la UNAM. Soy la titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y es un ritmo casi frenético, vertiginoso, con mil cosas que ver, resolver, planear, proyectar, sobre todo planear mesas redondas, talleres, conferencias, participar en ferias de libro; Como Dirección de Literatura, organizamos la Feria del Libro y la Rosa. En particular la hace Imelda Martorell de Universo de Letras, pero es uno de los programas que pertenecen a mi dirección. Entonces, también estoy muy involucrada ahí.
Y cuando salgo de trabajar en la noche, normalmente me lanzo a mi casa. Soy de muy poca vida social. No, no, para nada soy de muchas amistades o de ir a fiestas o de cenas. No, la verdad es que soy bastante de casa, porque normalmente llego, convivo un tiempo con mi hija, y me pongo a escribir. Y ya, a dormir; al día siguiente, la misma cosa. Ese es un día normal en mi vida. Siempre procuro que tenga ese rato de escritura en la noche, porque es como lo que cierra el sentido, el círculo de sentido. Así que, pues, eso es más o menos. Y en fines de semana, pues normalmente también escribo, aprovecho para escribir más tiempo, porque no tengo que ir a la oficina y a veces me lanzo a presentar libros míos o de otros a ferias de libro. Ahora, por ejemplo, voy a ir a Morelia, a Hidalgo; hace poco estuve en San Luis Potosí. En fin, es una vida bastante activa. Con todo y que lo que más me gusta es estar en casa escribiendo.
-¿Qué estrategias consideras urgentes para ampliar el acceso a la lectura en el país?
Me parece, sobre todo, volverla una actividad prioritaria, creo que eso sería lo primero y fundamental, que no está siéndolo ahora. Me parece que sólo el sector de la cultura le da valor a la cultura. En las esferas altas siento que no parece interesar tanto. Entonces creo que lo primero sería considerar a los libros como indispensables para el sano desarrollo de niños, jóvenes y adultos. Me parece que eso sería lo primero, y luego actuar en consecuencia, dotar de buenas bibliotecas a las escuelas, fomentar la lectura.
Yo siempre digo que leer se parece a un virus, se contagia de uno a otro. Nadie nos ordena, por ejemplo, comer un rico pastel de chocolate, pero ves al de junto o a la de junto que está comiendo una rebanada y lo está realmente disfrutando y dices: yo quiero eso. Y de igual forma creo que se contagia el amor por la lectura. Esto requeriría, por supuesto, que maestros y maestras de las escuelas tuvieran el gusto por la lectura, que ellos mismos hubieran sido inoculados con el gusto por leer. Es decir, es un proceso largo que toma mucho tiempo, pero está el caso muy exitoso de Argentina, con Natalia Porta, que estuvo al frente del Programa Nacional de Lectura en Argentina, y lograba números impresionantes haciendo esto, desde los maestros, enseñándoles a leer, enseñándoles a disfrutar la lectura. En ellos, en los libros, se encuentra también una parte de tu propia historia.
Alguien dice que yo estoy en todos los libros del mundo, pues sí, somos humanos, todas las experiencias se comparten, así que por ahí empezaría, por fomentar en los maestros e idealmente madres y padres también, el gusto por la lectura, de manera que ellos puedan contagiarlo a los chicos y de ahí se empiecen a crear generaciones, a construir generaciones de lectores.
-¿Debe el escritor intervenir en el debate público?
Creo que es algo que se puede o no se puede hacer, no sé, no me gusta el verbo “deber”, igual que no me gusta el verbo deber para la lectura, no se “debe” leer. Si disfrutas leyendo, entonces se le ve distinto.
No tengo nada en contra de que los escritores expresen su opinión sobre el debate público, sobre los temas políticos. En Colombia sucede muchísimo, por ejemplo, que los escritores tienen columnas en los periódicos y hablan cada semana sobre lo que ocurre en la arena pública. En México hay algunos que también lo hacen. Pero no creo que deba ser una obligación, porque los escritores somos escritores, no necesariamente sabemos de política. Y me parece a veces peligroso creer que sí, que sólo porque somos escritores y escritoras, también sabemos lo que está pasando y podemos dar una opinión informada y una opinión que guíe a la gente. Así que yo quitaría el verbo “deber”; no, no debe el escritor, en mi parecer, intervenir en el debate público. Si lo quiere hacer y sobre todo si tiene las credenciales, el conocimiento, la preparación para hablar del debate público, entonces creo que puede ser deseable que lo haga.
-Además de poesía, has publicado ensayo, crónica, e incluso trabajado en televisión cultural. ¿Qué otros formatos te atraen o estás explorando actualmente?
Me gusta mucho la televisión cultural, creo que tiene una penetración muy singular que no tienen otros medios. De hecho, también he hecho radio pero, la radio, a mi parecer, se queda muy a la zaga de la televisión. Me gusta mucho la televisión, me gustaría volver a hacer tele pronto. Y luego, bueno, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Pero ahorita estoy trabajando en narrativa, en un libro que, a ver si termina de cuajar. Es como la o el chef que preparan un nuevo platillo y lo meten al horno y no saben si va a salir o se va a quemar. Así estoy, pero bueno, estoy trabajando en un libro de narrativa, ya veremos si sale o no sale, y eso no será este año, definitivamente; quizá 2026, 2027, no sé exactamente cuándo. Y cuando lo termine y si lo termino y sirva; probablemente no sirva, no lo sé, pero bueno, esa es la respuesta que puedo compartir en cuanto a otros formatos, más bien, en este caso, otros géneros, que desde hace rato he tenido esa inquietud y bueno, pues ahora me lo he puesto como una meta. Así que a ver si resulta un libro y si resulta interesante, porque todo esto es bastante incierto.
Es autora de once libros, entre los que figuran los de poesía Pulso ad_herido (Bonilla Artigas, 2024) y Eros una vez —y otra vez— (2020, Textofilia / UANL), con el que ganó en Uruguay el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, así como los de crónica cultural El lado B de la cultura, volúmenes 1 y 2 (Penguin Random House, 2023, 2021). En 2025 fue una de las ganadoras del Naji Naaman Literary Prize, entregado en Líbano, con el libro inédito Esta sangre cabal se amuchedumbra.