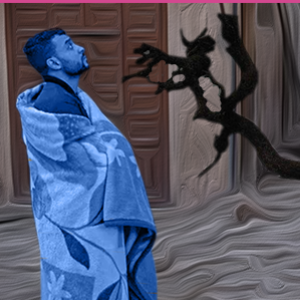En tiempos de saturación informativa, violencia y prisa cotidiana, la poesía sigue apareciendo como un espacio de resistencia, contemplación y encuentro. Tres voces, provenientes de distintos orígenes y generaciones, coinciden en que definir la poesía es casi imposible, pero al mismo tiempo indispensable para seguir escribiéndola y difundiéndola. Desde Chile, Óscar Saavedra Villarroel rescata la palabra como vibración y pedagogía; en México, Kenia Cano reconoce en la poesía mexicana una diversidad de paisajes y tradiciones; y Blanca Luz Pulido insiste en que el arte es una forma de detener el tiempo frente al vértigo de lo inmediato.
Óscar Saavedra: la palabra como vida y pedagogía
Nacido en Chile, Óscar Saavedra Villarroel ha recorrido escenarios internacionales llevando su visión de la poesía como acto vital. Para él, no existe una definición única: “Poesía es toda palabra, sonido o vibración que alguien atrapa, desde un bosque o desde la ciudad, y que se une para crear un sentido”. Saavedra recuerda que en su juventud atrapaba frases al vuelo en el metro o en la micro; ahora, busca que esa intuición sonora se transforme en escritura.
El poeta vincula el arte con la educación: ha trabajado en barrios marginales de Chile donde la poesía se convirtió en una herramienta de transformación. “He visto cambios inmediatos en quienes se acercaron a la poesía”, afirma, convencido de que escribir potencia la creatividad y permite conocerse a sí mismo. Para él, la poesía es tanto una experiencia íntima como un dispositivo social, capaz de generar diálogo en territorios marcados por la violencia o la desigualdad.
Su definición es abierta, incluso lúdica: “Poesía es un gato verde descansando en la palabra ‘perro’”, le dijo un preadolescente en un taller. Esa frase resume la esencia de su pensamiento: la poesía como juego, como paradoja, como territorio de lo imposible.
Kenia Cano: la diversidad de la poesía mexicana
La poeta y pintora Kenia Cano, originaria de Cuernavaca, ha transitado entre las artes visuales y la palabra escrita. Su mirada sobre la poesía mexicana parte de una constatación: no puede reducirse a un solo concepto, porque es vasta y diversa. “Está llena de paisajes”, dice, evocando voces del sur como Álvaro Solís o Chico Magaña, cuya obra se acerca a lo devocional, y del norte como Claudia Luna o Claudia Berrueto, que aportan registros distintos.
Para Cano, la poesía mexicana es un mapa que se despliega en múltiples direcciones: intimidad, religiosidad, desierto, frontera, complicidad con la oración o la oscuridad. Cada región aporta matices y formas de habitar el lenguaje. Esa pluralidad la convierte en un corpus vivo, en movimiento constante.
Su énfasis está en la independencia y la amplitud del territorio poético, donde conviven tradiciones y experimentaciones. “Decir qué es la poesía mexicana me obliga a recorrer todo esto”, comenta. La afirmación revela la imposibilidad de una definición cerrada: la poesía mexicana es, ante todo, la suma de muchas voces.
Blanca Luz Pulido: poesía como resistencia frente a la velocidad
La escritora, ensayista y traductora mexicana Blanca Luz Pulido pertenece a otra generación, y su visión se centra en la función de la poesía frente al mundo contemporáneo, saturado de información y estímulos. “Si la poesía no nos sirve para detenernos, para contemplar, no sirve para nada”, sentencia.
Pulido defiende la poesía como un muro contra la superficialidad y la violencia mediática. La equipara a la buena música o a las artes visuales que invitan a la introspección, a la resistencia frente a un entorno que nos empuja a la distracción constante. Retoma a Ernesto Sábato, quien decía que gran parte del arte es resistir, y a Alí Chumacero, que hablaba de “detener la ola de lo inmóvil”.
Para Pulido, escribir poesía es un gesto de permanencia en medio de la fugacidad. Su trabajo como traductora también refuerza esa visión: trasladar un poema de un idioma a otro es prolongar su vida y ampliar sus significados. En su mirada, la poesía es una forma de preservar lo humano en tiempos de crisis.
Tres miradas, un mismo cauce
Aunque las trayectorias de Saavedra, Cano y Pulido son distintas, los tres coinciden en una idea central: la poesía no es un lujo, sino una necesidad. Es memoria, resistencia, diversidad, pedagogía y contemplación.
Saavedra insiste en que toda persona ha escrito un poema alguna vez, aunque sea en un calendario o en un pergamino escolar, y que esa experiencia mínima basta para demostrar que la poesía habita en la vida cotidiana. Cano, desde su trazo amplio del territorio mexicano, muestra cómo la poesía se multiplica en voces, lenguajes y paisajes. Pulido, por su parte, advierte que la poesía es un refugio frente a la vorágine moderna, un espacio donde detener el tiempo y pensar.
En conjunto, sus testimonios construyen una cartografía de la poesía contemporánea: abierta, híbrida, resistente y profundamente humana. No se trata de definirla en términos cerrados, sino de aceptar que está en todas partes: en el sonido de los delfines, en un haikú perdido en la nieve, en la oración de un poeta tabasqueño, en la traducción de un verso portugués, en la voz de un adolescente que reinventa la lógica de las palabras.
La vigencia de la palabra
En un mundo atravesado por crisis ambientales, sociales y tecnológicas, la poesía mantiene su capacidad de interpelar y de reunir. Como dijo Ítalo Calvino, “la poesía es el arte de verter el mar en un vaso”. Los tres escritores citados coinciden en que ese gesto de síntesis sigue siendo necesario: volcar lo inmenso en lo mínimo, capturar lo intangible y ofrecerlo en palabras que puedan compartirse.
Definir qué es poesía puede ser, como dice Saavedra, una tarea imposible. Pero esa imposibilidad es lo que la mantiene viva. Cada intento de respuesta suma un nuevo matiz, una nueva vibración. En la visión de estos tres autores, la poesía no se agota: sigue expandiéndose, atravesando generaciones, geografías y lenguajes.
Al final, quizá la poesía sea, como sugirió un niño en un taller, “un gato verde descansando en la palabra perro”. Una imagen absurda, bella e inolvidable, que sintetiza lo que la poesía logra: abrir grietas en lo real, proponer otros mundos posibles y recordarnos que, incluso en medio del ruido, siempre hay espacio para escuchar la voz de lo invisible.