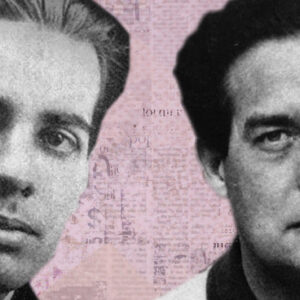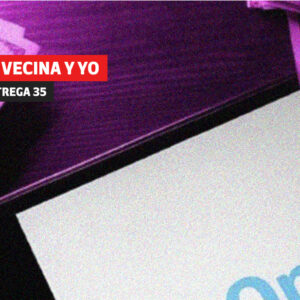Leonardo Varela nació en la CDMX en 1970. Reside en La Paz, Baja California Sur, desde la adolescencia. Fue ganador del Premio Internacional Jaime Sabines con Comala Blues y del premio Ciudad de las Palmas de Gran Canaria con Lugar Mishima, entre otros. Ha publicado novela, cuento y ensayo también. Historiador del arte especializado en misiones jesuitas, coquetea con la Ontología Orientada a Objetos.
El escritor reflexiona en esta charla sobre la poesía como la recuperación de la palabra frente a su uso manipulador en la propaganda. Distingue al poeta del escritor de poemas por su desapego al reconocimiento.
Además critica la sobrevaloración de autores funcionales al mercado y la corrupción en los premios literarios. Por eso defiende el talento por encima de la disciplina y lamenta la falta de crítica seria en México.
A continuación te presentamos la entrevista completa:
-¿Qué es la poesía?
La poesía es la recuperación de la palabra para su función primaria: habitar el mundo. La palabra es nuestra primera adquisición (nuestra primera tecnología, dice Walter Ong) pero vivimos despojados de ella por quienes se la apropian como instrumento de manipulación. La propaganda y la publicidad nos arrancan la posibilidad de construir significados para volvernos sumisos y serviles. Resulta necesario volver a inventar de nuevo un lenguaje que sirva para tratar de ser libres, una tarea que ninguna civilización ha dejado de intentar y que hoy parece más difícil que nunca.
-¿En qué momento supiste que eras poeta y no alguien que escribe poemas? ¿Hay diferencia?
Supe que era poeta cuando me di cuenta de que podía prescindir de reconocimiento como escritor de poemas. El escritor de poemas vive por y para las becas, los premios, los amigos y las relaciones públicas. El poeta es alguien silencioso y marginal que deja crecer su obra sin grandes aspavientos.
-¿La poesía se puede enseñar o sólo se puede acompañar? ¿Qué es más importante: el talento o la disciplina?
La poesía es manifestación de algo, en el sentido gnóstico. Sólo se puede compartir y a veces contagiar, pero no se enseña: se revela o descubre como una segunda realidad.
El talento es lo más importante, aunque nos quieran hacer creer que la disciplina basta. Lamentablemente hay muchos escritores disciplinados y sin talento. Lo mismo que músicos, pintores, etc.
-¿Quiénes son los poetas que te formaron?
A mi generación la formaron escritores muy diversos y plurales, desde Octavio Paz hasta José Vicente Anaya. Particularmente sentí atracción por raros y marginales como Ana Ajmátova, Leopoldo María Panero, o místicos infravalorados como el gran Efraín Bartolomé y la enorme Francoise Roy.
Pero para mi generación no había referencias ideológicas sino afinidades y búsquedas caóticas, muy enriquecedoras. Leías muchos poetas de todos tamaños, sin importar que alguien los validara o no.
-¿La literatura mexicana está sobrevalorada, subvalorada o justamente valorada?
En México los buenos escritores están infravalorados, como Daniel Sada, el mejor novelista mexicano en décadas. Se sobrevaloran los escritores funcionales a las ideologías hegemónicas y el mercado, que hoy son la misma cosa. Lo increíble es que candidateen para el Nobel de Literatura a autores y autoras, cuya repercusión mundial ha sido mínima, si acaso la hay. Pero esto, que en otro momento hubiera encendido debates, hoy resulta natural. La popularidad sustituyó a la trascendencia.
La literatura del norte sigue siendo infravalorada, salvo que alimente el cliché, pero a pocos interesa conocer escritores distintos a los que escriben sobre el narco o la música de banda.
-¿Crees en alguna forma de trascendencia o todo acaba con la muerte?
Creo en una vida después de la muerte y esto es especialmente cierto para la buena literatura. Hoy casi nadie se acuerda de Banville, ese poeta presuntuoso y famoso que desdeñaba a Rimbaud.
-¿Consideras que se valora más la poesía escrita por hombres que por mujeres?, y, ¿qué opinas de los premios literarios, están amañados?
Actualmente hay una discriminación absurda hacia la poesía escrita por hombres, salvo en terrenos de Taibo. Pero siempre ha habido muchos escritores notables, hombres y mujeres, no veo motivo para inclinar la balanza en ningún sentido. Escucho quienes dicen que sólo leen poetas mujeres o indígenas. Lo importante es lo que dicen, no quienes son. Eso es el resultado de prejuicios generacionales, tan perniciosos como cualquier otro prejuicio. Estoy a favor de que todos y todas podamos ser publicados y leídos sin ningún tipo de censura o discriminación. El tema es quién decide qué se lee y creo que existen sesgos e intereses de muchos tipos, sobre todo políticos.
La mayoría de los premios literarios en México se volvieron propiedad privada de grupos y escuelas de escritores, en una tradición nefasta iniciada por la SOGEM y que hoy continúan las universidades con una ideologización «progre» rampante y patética. Sobre todo, son amigos dándole premios al amigo o maestros dándole visibilidad a sus alumnos. Se trata de corrupción, pues los recursos destinados a ello son públicos. Ha habido muchas denuncias, todas certeras y por supuesto desatendidas.
-¿Qué opinas del trabajo editorial que se hace en México?
El trabajo editorial mainstream es la máxima celebración del amiguismo; el independiente solo a veces logra escapar de esa misma dinámica, normalizada como parte de nuestra cultura e idiosincrasia.
-La crítica literaria seria casi ha desaparecido de los medios. Ahora tenemos más reseñas de amigos elogiándose mutuamente que análisis rigurosos. ¿Cómo afecta esto a la calidad de lo que se publica?
La causa de todo lo anterior es la ausencia de crítica seria. Las universidades celebran ideologías, pero pocas veces estudian autores; las publicaciones impulsan a sus allegados y nadie se arriesga con lo verdaderamente desconocido. Vivimos en un medio conformista y mediocre.
El lector actual tiene un reflejo pavloviano frente a la falsa crítica, que le lleva a idolatrar a escritores medianos como Bolaño, minimizando la importancia de José Agustín, Gustavo Sáinz, Gerardo de la Torre y muchos otros, cuyo ciclo comercial ya se agotó y que ante la ausencia de crítica esperan sentados a ser redescubiertos.
-¿Qué escribes actualmente? ¿Qué proyectos vienen?
Actualmente escribo mucha poesía y relato, como los que me gustaría leer en un México más abierto a explorar lo distinto, lo no-previsible. Escribo sobre lo inactual, inexistente e inútil, es decir, sobre el mundo y la vida. También escribo sobre la escritura y la memoria.
Tengo varios poemarios «espantosos de malos». Un proyecto con un gran amigo músico, Rubén Barranco, a partir de mi poema «Comala Blues», que espero nos lleve a un público distinto al acostumbrado. Asimismo, un diplomado en procesos poéticos que coordinaré en línea de enero a mayo de 2026.
El autor ha publicado los libros: Prohibida azul distancia, 2001. Atajos para evitar la línea recta: poesía, 2007. Las razones del múrice, 2003. Desiertos, 2007. Anamorfosis, 2018. El miedo a las imágenes, 2014. Naufragaciones, 2007, y Palabras para sobrevivir en el desierto, 2007, entre otros títulos.