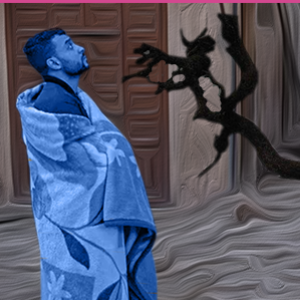Héctor Monsalve Viveros, poeta chileno, nacido en 1970. Es inventor, periodista y Magister en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Ganó Mención Honrosa en el Concurso Nacional de Cuentos Endesa en 1991, fue Becario de la Fundación Pablo Neruda en 1993 y obtuvo el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en el año 1997 y 2020. Ha participado en diversos encuentros y lecturas en su país, en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, España, Rusia, Austria y Rumanía.
Participa anualmente como colaborador y profesor en las Escuelas de la Poesía, en Chile, desde el año 2014. Y durante el año 2025, gestiona, junto a otros destacados poetas mexicanos, el Primer Concurso de Poesía Internacional José Gorostiza, en México.
Desde su experiencia en los escenarios y talleres, habla de la palabra como un acto de resistencia, ternura y transformación. Monsalve reflexiona sobre la importancia de escribir desde la honestidad y la memoria, y de cómo la poesía puede sanar las heridas colectivas. Con una trayectoria marcada por la pasión y la búsqueda de lo esencial, el autor reafirma que la poesía sigue siendo una forma de mantener viva la esperanza.
A continuación, la entrevista completa:
-¿Qué es la poesía?
Es intensidad. O tal vez inmensidad. Ese tipo de eternidad sin fondo, no lineal. “El asombro de la primera vez”, decía el poeta chileno Eduardo Angüita, y en ese mismo sentido quizá insistía: “Es un milagro que las cosas sean. Y que sigan siendo”. Y entonces sería ese ver las cosas como si recién las estuvieras observando. E intentar aprehenderlas, así, en esencia, desnudas, recién nacidas. Toda esa intensidad que profundiza el segundo. O quizá sea ese lograr salir de uno mismo para entender, para mirar en perspectiva. «Hay un olvido de toda existencia, un callar de nuestro ser, que es como si lo hubiéramos encontrado todo», escribió Hördelin. Pienso en lo que podemos sentir profundamente, una tarde cualquiera de la vida, antes de entrar a la casa o antes de irnos a acostar. A mí, por ejemplo, la vida me hipnotiza como el fuego.
Y siempre, a pesar del lenguaje, a pesar del silencio. La poesía quiebra, sale, se resiste al lenguaje. Sin poesía somos fantasmas. “Sin una eternidad, sin un espejo delicado y secreto de lo que pasó por las almas, la historia universal es tiempo perdido, y en ella nuestra historia personal – lo cual nos afantasma incómodamente”, escribió Borges.
-¿Consideras que los premios y becas determinan a los escritores? Y en ese caso, ¿qué significó para ti ser becario de la Fundación Pablo Neruda al inicio de tu carrera?
Pienso que los premios ayudan a la difusión de la obra, que considero importante. Y las becas podrían ayudar a mejorar, a aprender, a relacionarse y vincularse con otros que buscan lo mismo. Pero creo que fundamentalmente la escritura de poesía es una carrera de resistencia que se corre solo, contra uno mismo, contra tu propia marca. Y me parece importante que los poetas hoy escriban desde el margen, lejos del poder. Creo que eso sirve más a la hora de intentar escribir con calma, con tiempo, y algo original, nuevo y profundo.
-¿Cómo es un día ordinario en tu vida?
Mis días son intensos. Trabajo mucho, duermo poco, tengo una empresa. Invento soluciones relacionadas con sensores y el mundo web. Tengo tres hijas. Pero en concreto, antes de acostarme, que puede ser muy tarde, dejo mis tareas anotadas para el otro día. Y al levantarme me hago un café y comienzo a realizar esa lista, que generalmente son tareas relacionadas con clientes; hago informes, hablo con gente que trabaja conmigo a distancia, hago llamadas a clientes actuales y tengo reuniones online para avanzar en mis inventos, que son productos y servicios que se suman a mi oferta. Luego almuerzo (comida) a horas distintas, dependiendo del día. Me encuentro con mis hijas y converso un rato de temas variados. Casi siempre salgo a dar una vuelta corta para dejar de pensar. Y luego sigo avanzando en mis temas hasta muy tarde. Y dejo horas de algunos días para revisar lo escrito, para avanzar un poco. No tengo apuro, pero nunca dejo de avanzar, editando lo ya escrito, revisando. Soy muy obsesivo en eso. Siempre estoy pensando en el día en algún poema, en alguna palabra que sea mejor en un verso, en cómo mejorar lo que ya he escrito. Escribo mucho en la mente.
-¿Cómo ves el rol del poeta en el contexto de la violencia en el mundo?
Creo que es sumamente importante. Me parece que los poetas, sobre todo en países como el mío, están obligados a estar atentos a lo que está ocurriendo, a la violencia que mencionas, y accionar desde sus posibilidades. La realidad que vivimos nos obliga a dejar registro, a denunciar, a hacer ver. Y yo creo que la poesía sólo se puede crear desde ese empatizar con el otro, desde un mirarse como parte de la humanidad. Estoy seguro, porque lo he visto a través de encuentros de poesía, como por ejemplo el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, en Michoacán, México, en el que participé el mes pasado, que los poetas tienen mucho que decir respecto del futuro, sobre nuevas formas de relacionarse y cambios de conciencia que nos permitan mejores sistemas de organización que los actuales.
En este sentido, junto al poeta chileno Marco Bugueño, hemos realizado acciones buscando hacer visible todo ese dolor y desgarro, y a la vez poner en altura a la poesía y los poetas que hace tiempo vienen trabajando en silencio con un fuerte y profundo compromiso con el ser humano y su dignidad. Y por eso, en enero del año 2020 realizamos una primera acción llamada: Poesía para invocar la dignidad, buscando homenajear y abrazar a las víctimas y familiares de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social que se vivió en Chile, en octubre del año 2019, en donde convocamos a poetas a realizar una lectura de sus poemas, y a músicos para participar en conjunto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, e invitamos y homenajeamos, además, a enfermeras que habían estado en la calle atendiendo a las víctimas. Y para noviembre de este año estamos organizando una segunda acción, que entendemos muy necesaria, y que está relacionada al genocidio y a todo el dolor de lo que ha ocurrido en Gaza.
Sin embargo, pienso, además, que la poesía debe hacerse cargo de otros temas, que tienen relación con los misterios profundos de la vida y que ese es su propósito primero. Pero la realidad que hemos vivido y que vivimos hoy, nos obliga a desviarnos, priorizar y a usar nuestra sensibilidad para visibilizar lo que está ocurriendo hoy y que nos golpea.
-Sobre tu libro Elena, ¿cómo nació esta idea de construir un misterio poético colectivo con once poetas latinoamericanos? ¿Fue difícil convencerlos de participar en este experimento?
Mi libro Elena nace a partir de una nota encontrada en un diario que decía: “Mar devuelve cuerpo de mujer y nadie lo reclama” (que pienso mucho ahora en que debería haber sido el título del libro). Y con eso en mente pasé mucho tiempo, casi nueve años, reflexionando acerca de ese abandono y de la soledad presente en esa pequeña nota. Y entonces decidí volver a escribir poesía y contar y registrar un pedazo de vida de esta mujer, e imaginarla viva, contar sus instantes, rescatarla y reclamarla. Y comienzo a escribir un intento de poesía policial, tratando de relatar su muerte. Pero ese intento siempre sentí que quedó inconcluso. Y en la segunda edición del libro, junto al editor, se nos ocurrió convocar a otros poetas latinoamericanos para crear este ejercicio hermoso en el que ellos fueran testigos de esa muerte. Así nace la idea, y fue potente la recepción. Todos los poetas convocados, a los que además admiro mucho, estuvieron dispuestos a participar, y estoy hasta hoy muy agradecido.
Y es así como el libro se convirtió en una especie de antología en donde participaron; el poeta colombiano Fabio Andrés Delgado Micán desde Soacha; la poeta chilena Lila Diaz Calderón desde Viña del Mar, Chile; la poeta chilena Camila Fadda Gacitúa desde Santiago, Chile; el poeta chileno Octavio Gallardo desde Santiago, Chile; la poeta uruguaya Paola Gallo desde Ciudad de México, México; la poeta chilena Malena Martinic Magan desde La Plata, Argentina; el poeta chileno Víctor Munita Fritis desde Copiapó, Chile; el poeta soconusquense Balam Rodrigo desde Chiapas, México; el poeta chileno Oscar Saavedra Villaroel desde Santiago, Chile; el poeta ecuatoriano Víctor Vimos desde Lima, Perú y la poeta mexicana Marlene Zertuche desde Guadalajara, México.
Hoy tengo nuevas voces que desean participar y sumarse y quiero a futuro continuar incluyendo poetas, lo que me parece fascinante, ya que pasa a ser un libro colectivo, lo que es muy hermoso y emocionante.
-¿Es más difícil escribir para un niño que para un adulto?
Que hermosa pregunta, pero no tengo claridad. Creo que para escribir poesía hay que conservar algo de ese niño que fuimos. Y creo también que un niño puede escribir el mejor poema del mundo.
-¿Quiénes son tus poetas fundamentales? Los que te formaron, los que te marcaron, los que te hicieron querer escribir.
Recuerdo que cuando niño, uno de los primeros poemas que leí y que me llevó a escribir fue el poema El niño y la estrella, del poeta colombiano Ismael Enrique Arciniegas. Por muchos años sólo recordaba partes del poema, en donde un hombre le pregunta a un niño poeta la diferencia entre ellos dos, y el niño le dice que la diferencia es que él, con los ojos cerrados, puede seguir viendo las estrellas. Y este año, a mis 55 años, recién recuperé ese poema, gracias a un amigo que me lo envió, y supe quién era su autor.
Creo que muchos autores y muchos libros fueron importantes, pero en el inicio podría estar el libro Corazón, de Edmundo De Amicis. Luego, una antología de poesía universal, selección de María Romero, un libro empastado, grande, que encontré en la biblioteca de mi padre y que me acompañó mucho tiempo. Aprendí de memoria muchos poemas. Ahí leí a la poeta argentina Alfonsina Storni, su poema El ruego, y Miserere del poeta chileno Domingo Gómez Rojas, o La penade Fermín del poeta chileno Víctor Domingo Silva, que me aprendí de memoria. Además, en casa recitaban mis abuelas y mi padre poemas larguísimos, como La pena de Fermín, que recién nombré, o El violín de Yanko: “Madre, la selva canta y canta el bosque y canta la llanura”. Más adelante fue muy importante Venus en el pudridero de Eduardo Angüita. Este poeta chileno para mí es fundamental. Y quizá también leer Los miserables, de Victor Hugo, en plena adolescencia. Y por esa época también Demian y Siddhartha, de Hermann Hesse, o El extranjero de Camus, y Cien años de soledad, de García Márquez. Luego quizá, un libro extraño, Dogma y ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi. Y Borges que me encandiló y maravilló con sus cuentos y sus obsesiones. Y en poesía, Residencia en la tierra, de Neruda, el poema Galope muerto: “Como cenizas, como mares poblándose, en la sumergida lentitud, en lo informe”. Y Mistral con su poema La copa; y después quizá Vallejo, con su poema Los heraldos negros; o más adelante Desenlace, de Derek Walcott. Y por ahí el poeta chileno Juan Luis Martínez, ya en la juventud. Y también fueron importantes los poemas de Darío, que leí después a mis hijas, a cada una, siendo niñas. Y por otro lado Rilke, con su poema XXIX de los Sonetos a Orfeo. Y así, muchos otros que fueron apareciendo y releo continuamente.
-¿Existe algo así como una “mafia literaria” en Chile? Grupos que se protegen, que se premian entre ellos, que bloquean a otros.
Pienso que no, pero hay muchos poetas y por lo tanto la familia es grande, y debe haber de todo. Pero a mí me han tocado amigos maravillosos y tengo mucha admiración por lo que se está escribiendo actualmente.
-¿Crees que la poesía tiene futuro o es un arte en extinción? Con la inteligencia artificial, las redes sociales, la falta de lectores. ¿Qué sentido tiene escribir poesía hoy?
Pienso que escribir poesía hoy es un acto de rebelión, de coraje. Es mantener el fuego prendido. Es insistir en el asombro, en el misterio de la vida, de estar vivos hoy, de existir.
Mientras en una mesa la mayoría de los adultos y jóvenes estén tomando pastillas para soportar el día a día, la poesía va a ser necesaria. Y cada vez será más necesaria, pienso, cuando veo que muchos jóvenes ya no le ven sentido a la vida, no encuentran un propósito. Y entonces pasa a ser urgente el escribir para, justamente, intentar mostrar un sentido, contar sobre la belleza que a veces se oculta tanto.
Y en ese esfuerzo, quisiera nombrar a poetas actuales que admiro, para que los busquen y lean por Internet, pensando en alertar sobre los que he conocido en festivales y encuentros, y que dan cuenta de lo viva que está la poesía (porque me faltarán muchos); diría que hay que anotar a Roberto Reséndiz, a Marlene Zertuche, a Jorge Arzate, a Balam Rodrigo, a Saúl Ordoñez, a Mónica Licea, a Estefanía Licea, a Hortensia Carrasco, a Dulce Chiang, a Paúl Martínez, a Adair Zepeda, a Jaquie Duarte, a Ismael Romero, a Félix Suárez, a Ernesto Lumbreras, a Gustavo Alatorre, a René Morales, a Janitzio Villamar, a Berona Teomitzi; todos mexicanos. Y en Colombia a Henry Alexander Gómez, Fadir Delgado, Hellman Pardo, Fabio Delgado, Laura Castillo, Sergio Laignelet, Camilo Restrepo, Ana María Bustamante, Felipe García Quintero. En Bolivia a Micaela Mendoza, a Anahí Maya, a Benjamín Chávez. A Silvia Goldman, de Uruguay y Rolando Kattán, de Honduras. En Perú a Virginia Benavides, Vanessa Martínez Rivero, Raúl Pacheco, Pavel Ugarte. Y en Ecuador a Víctor Vimos. Milla van der Have, de los Países Bajos. Y en Chile a Oscar Saavedra, Juan Carlos Villavicencio, Víctor Munita, Isabel Guerrero, Marco Bugueño, Camila Fadda, Luis Barbieri, Víctor Hugo Díaz, Alejandra Del Río, Valentina Marchant, Viviana Trujillo, Ivonne Diaz, Hernán Cisternas, Carlos Soto Román, Julio Espinoza, Gladys González, Rafael Rubio, Marcelo Arce, David Aniñir (Mapurbe), Mauricio Torres, Julio Núñez, Paola Cantero, Enrique Winter, Rodrigo Verdugo, Marcelo Carrasco, Nino Morales, Javier Del Cerro, Marcelo Novoa.
-¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Hay un nuevo libro en camino?
Hoy estoy terminado un libro que me tiene muy entretenido. Lo estoy disfrutando mucho. Intento escribir una visión personal de La Ilíada, que hasta ahora tiene el título: El escudo del príncipe Paris. Y también estoy escribiendo un libro de poemas de amor, que no tiene título aún.
Ha publicado los libros de poesía: Poemas reclinables (1997), Elena (2010), Yo Héctor (2015), el libro para niños Elisa ríe en silencio (2022) y Morir en vano, en Guadalajara, México (2022). La segunda edición de Elena (2017), incluye testimonios-poemas sobre la muerte de Elena, escritos por once poetas de Latinoamérica. En el año 2021 publica la segunda edición de Yo Héctor y en el año 2023 Morir en vano, en su versión chilena.
Su obra se ha publicado en medios y antologías nacionales e internacionales, tales como Veta Literaria en la Universidad (1994); Antología Al fin del mundo (2011); Antología de Poetas Latinoamericanos por la Paz, presentada en la Fundación Casa del Poeta, en Ciudad de México (2017); Antología Los líquidos abismos, en Guadalajara, México (2020). Antología Poetas bajo palabra, en Colombia (2020) y Antología Gestos de la poesía, en Colombia (2021).