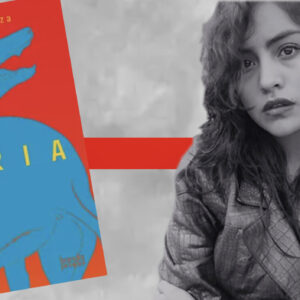En diciembre de 1968, el mundo parecía saber hacia dónde iba. Filósofos, futuristas, tecnócratas y revolucionarios delineaban horizontes donde el cambio era inevitable. Desde Marcuse hasta Sartre, desde Gloria Steinem hasta Huey Newton, todos preveían un futuro de libertad, igualdad, amor y conciencia expandida. La imagen fresca de Ernesto “Che˝ Guevara asesinado en 1967, tenía más fuerza que nunca. Era la era de los grandes sueños colectivos. El rock, las drogas psicodélicas, la lucha antirracista, el feminismo, la revolución cultural y el despertar ecológico parecían converger en un mismo horizonte utópico.
Hace poco llegó a mis manos en formato digital, el libro El imperio contracultural, del rock a la postmodernidad, de Luis Brito García. Editado por la Alcaldía de Caracas como parte del Fondo Editoral Fundarte, tuvo su primera edición en 1991 y tras varias ediciones la obra sigue leyéndose, sobre todo entre quienes aman este estilo musical.
El rock —en su forma más delirante y colectiva— simbolizaba esa esperanza en 1968. Era más que música, era comunión, rebeldía, desobediencia corporal, redención de las soledades modernas. Janis Joplin lo cantaba con furia; Leary lo inducía con ácido; Rubin lo gritaba en las calles.
Pero de acuerdo con Britto, quien es escritor, historiador, ensayista y dramaturgo venezolano, las décadas que siguieron no cumplieron aquellas visiones. Al contrario, los países cometieron el error de irse a la derecha, y por eso a la abundancia prometida le siguió la pobreza, a la revolución, la represión; al amor libre, el moralismo reactivo. El sistema, lejos de ser vencido, absorbió, domesticó y comercializó a sus propios críticos. El underground fue minado, procesado y puesto a la venta en un aparados con luces de neón. El feminismo fue devuelto a los márgenes, la rebeldía convertida en nostalgia y el rock domesticado por el disco y la industria cultural.
El libro, aunque por momentos puede resultar abrumador debido a la densidad teórica y la constante referencia a distintos autores, ofrece una obra valiosa. Lo que en su momento se pensó como el inicio de una era transformadora terminó, en muchos casos, anticipando una profunda desilusión. América Latina, que soñaba con un nuevo horizonte político y cultural, enfrentó en cambio el retorno de dictaduras, la subordinación económica y una marginación cada vez más arraigada.
1968 fue el año del cambio. Pero también fue el año que nos mostró lo difícil que es sostener una revolución cuando el sistema aprende a reciclarla.
El libro aborda los tejidos de la cultura, subcultura y contracultura, como instrumentos de adaptación y supervivencia de la sociedad, y trata de dibujar la personalidad del ser marginal, los “no integrados o excluidos˝.
“Los marginadores, al negar la diversidad de su entorno cultural, se encierran en un mundo progresivamente empobrecido. Para justificar este encierro, deben realizar un complejo proceso de exclusión del marginado. Tal proceso, alternativa y contradictoriamente, niega la diferencia, a la vez que la enfatiza. El marginador condiciona de manera angustiosa la uniformidad en su propio círculo, al mismo tiempo que exagera la diferencia del marginado, al extremo de convertirlo en el otro˝, dice el texto de Britto.
El libro explora cómo la cultura se entrelaza con la política y la sociedad, especialmente durante las crisis, y cómo las proyecciones de pensadores sobre el futuro se vieron afectadas por la desilusión juvenil y el auge de regímenes autoritarios.
El autor analiza cómo la contracultura, con el rock como motor principal, generó cambios en la sociedad y en la forma de consumir, influyendo en la estética, la política y hasta la filosofía.
Britto vuela entre temas filosóficos como el nihilismo, la muerte de la razón y la pérdida de valores éticos y estéticos en la postmodernidad, donde el consumo se convierte en un valor central, y también incorpora las miradas de figuras como Herbert Marcuse, Marshall McLuhan, Alvin Toffler, entre otros, para analizar las proyecciones sobre el futuro de la sociedad y la cultura en la segunda mitad del siglo XX.
Luego, Britto dice que en un nivel más profundo de control, el sistema industrial buscó imponer de forma unilateral a los grupos marginados unas “subculturas” que él mismo fabrica, y asegura que éstas no surgen de la comunidad, sino que se presentan como estilos de consumo, moldeados para cambiar rápidamente, como ocurre con la moda. En realidad, estas subculturas se limitan a exhibir símbolos que marcan estatus. Creencias, formas de vestir, peinados, bailes o incluso ideas pueden ser creadas artificialmente y luego promovidas masivamente para que un grupo social específico las adopte como propias. La magia del consumismo, pues.
En un mundo donde casi todo se convierte en mercancía y la cultura parece diseñada para venderse, la utopía vuelve a decir algo importante. Desde mi punto de vista la verdadera crítica a la modernidad no está en teorías complicadas, sino en crear espacios libres para el arte y el pensamiento, sin depender del dinero o la fama.
Estamos dominados por el capitalismo y eso debería empujarnos a una nueva lucha por un futuro diferente, el rock, como la literatura y el muralismo, y otras disciplinas del arte, es un disfraz de nuestra rebeldía y por eso, hoy más que nunca, la utopía tiene la última palabra, y hay que tener cuidado con el consumismo cultural, porque todo lo deforma.