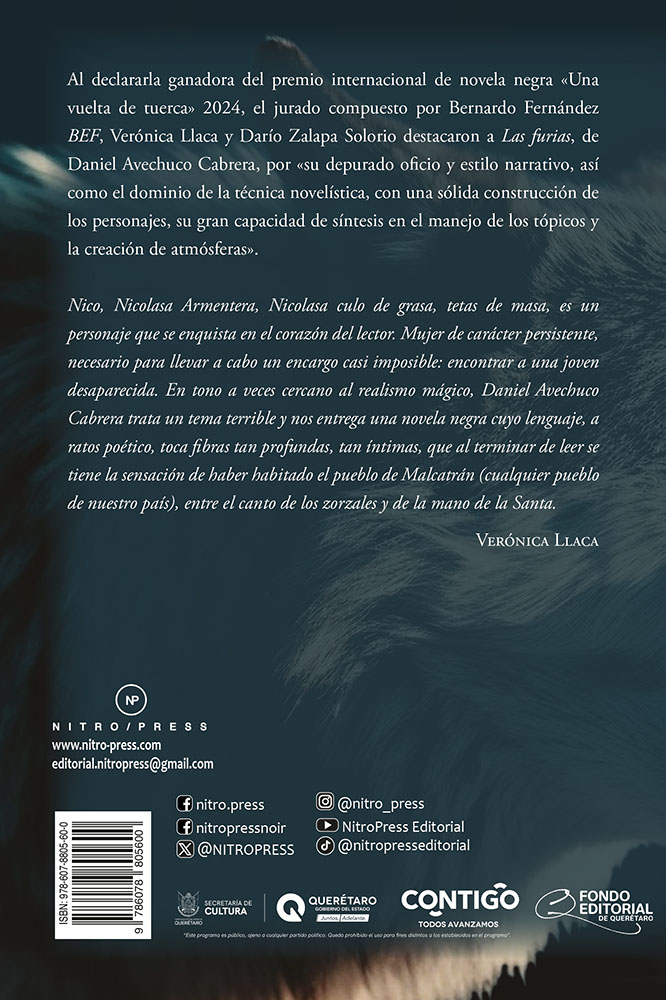1
Tres golpes a la puerta, dos ladridos, un ligero sobresalto. Nico Armentera soltó la cucharita de plástico y puso ambas manos sobre la mesa, como si la tierra hubiera empezado a temblar y de pronto necesitara de dónde agarrarse. Su madre sostenía que casi todas las malas noticias llegaban a partir de las diez de la noche, y ya eran las nueve cincuenta y cuatro. No se incorporó enseguida; se demoró revolviendo el café escrupulosamente. Tras unos segundos, se oyeron otros tres golpes, más fuertes que los anteriores. Extrajo la cuchara y la sacudió antes de colocarla junto a la taza, y se puso de pie, refunfuñando. Se dirigió a la entrada con paso cauteloso y se detuvo a un metro de la puerta. Permaneció allí hasta que tocaron por tercera ocasión. Nueve golpes al filo de las diez de la noche eran demasiados golpes: algo no andaba bien.
Abrió.
—Buenas, Nico.
En realidad se llamaba Nicolasa, pues había nacido un seis de marzo y su madre, en contubernio con el santoral y sin una pizca de sensatez, le había estampado aquel ridículo nombre. Nico lo detestó desde el principio, así que comenzó a fomentar el uso de su versión corta en primer año de secundaria, no mucho después de que varios de sus compañeros se percataran de que el nombre era una minita de oro: Nicolasa culo de grasa, Nicolasa tetas de masa, Nicolasa verguita de pasa. Los juegos de palabras se acabaron tan pronto sujetó del cuello a uno de ellos, le dijo que se llamaba Nico, no Nicolasa, y le sorrajó un puñetazo en la nariz. El reguero de sangre sobre la tela blanca del uniforme causó tal impresión, que nadie volvió a dirigirse a ella con su nombre completo ni mucho menos a dedicarle rimas. Aparte de los profesores, solo su madre continuó diciéndole Nicolasa, y únicamente cuando estaba molesta.
—Buenas, Bernal. ¿Qué se te ofrece?
—Perdón que venga a estas horas —dijo el muchacho sin dejar de rascarse el dorso de la mano derecha—, pero es que pasó algo: Rena no aparece —su aliento hedía. Las alas de la nariz estaban perladas de sudor.
Nico giró el torso y llevó la mirada a la mesa: la taza despedía unos hermosos arabescos de humo. Luego volvió los ojos a su vecino. Hubiera querido estar sola, sentada ante la televisión o en la banca del patio trasero arrojándole a Camarón trocitos duros y fríos de tortilla de maíz.
Bernal no paraba de rascarse la mano.
—¿Cómo que no aparece?
—No la veo desde ayer en la mañana. Han pasado casi dos días.
Ya fuiste a la policía, pensó en preguntar Nico, pero no abrió la boca: se trataba de una pregunta inmensamente estúpida. Como el resto del mundo, Bernal sabía que las autoridades no le habrían hecho caso o que a lo sumo le habrían pedido algunos datos básicos sobre Rena y los habrían registrado en un formulario y entonces la desaparición habría quedado reducida a una hoja oculta en un fólder para poco después pasar a ser un número, uno más en la creciente estadística de desapariciones y muertes. Un número. Un número y una hipótesis formulada con base en que Rena tenía un tatuaje en forma de trébol en la cara interna de la muñeca izquierda: se fue de su casa por voluntad propia, le habrían dicho.
Bernal aguardaba por una respuesta con un gesto entre ansioso y demandante. El muchacho no iba a irse; eso era seguro. Y Nico lo entendía, pese a que le estaba fastidiando el café, pues ella tampoco hubiese recurrido a las autoridades: ¿para qué ir a la policía si al otro lado de la calle vivía una vecina que no solo disponía de numerosos contactos, sino que además era dueña de un olfato canino y sabía moverse por la ciudad? Con estas virtudes Nico se había labrado una pequeña pero maciza reputación como investigadora en la Fiscalía General aun cuando nunca dejó de ser parte del Departamento de Dactiloscopía. Con todo, su éxito en casos de desaparición de mujeres no fue noticia en los periódicos de la región hasta que abandonó la Fiscalía pensionada prematuramente debido a una insuficiencia mitral que resultó incapacitante incluso para sus labores casi secretariales en Dactiloscopía. Ya retirada, un día gente de Investigación Criminal, acaudillada por el insoportable Ramiro Farfán, llamó a la puerta de su casa con el propósito de hacerle una consulta, y a la vuelta de tres días Nico se encontraba extraoficialmente a la cabeza de un caso de desaparición. Puso tres condiciones para aceptar la encomienda: que la dejaran trabajar por su cuenta, que no le hicieran preguntas y que no se presentaran en su casa si ella no los llamaba antes. No había aceptado por la Fiscalía, desde luego, a la que solo le preocupaba tener sosegado al gobierno de turno; había aceptado por la desaparecida y sus allegados, cuya única esperanza casi siempre estaba puesta en la voluntad de unos burócratas que rebuscaban y rebuscaban en el depósito de pretextos hasta dar con una razón para no salir a cumplir con sus responsabilidades.
Nico gozó de un periodo de modesta fama cuando resolvió el caso Baines, el tercero desde que dejara la Fiscalía. Con la ayuda de un amigo al que le faltaba poco más de media pierna, y con un ruinoso picap Datsun 1985 y una mezquina pensión como únicos recursos, había conseguido localizar la casa de playa donde un gringo demente llamado Michael W. Baines tenía secuestrada a la hija menor de un empresario del sector automotor. Por el renombre del papá de la víctima y por la nacionalidad del secuestrador, de la noche a la mañana Nico se volvió una celebridad local, asediada por periodistas a los que no les importaba tanto la integridad de las personas como la oportunidad de espolear el morbo a costa de ellas. Únicamente Marcela Lagarda, la incansable reportera de El Mensajero del Norte, había mostrado algo de respeto por la dignidad de la hija del empresario: se había limitado a dejarle a Nico su tarjeta por si en el futuro accedía a compartir con ella detalles del secuestro; su interés, puntualizó, era reunir evidencias para denunciar los vínculos entre Baines y algunos notables del gobierno, lo que no pasaba de ser una sospecha.
—A ver —le dijo al fin Nico a Bernal—, dame más detalles.
—Rena casi siempre llega entre nueve y diez. Anoche eran las diez y media y todavía no llegaba. Le marqué como a las once, y nada. Pensé, bueno, a lo mejor se quedó trabajando horas extra. No sé si sepas, pero en las tardes trabaja en un restaurante, el Cornelios, mesereando, y se queda haciendo horas extra dos o tres veces al mes. Eso sí, cuando se va a quedar me avisa; me manda un mensajito. Siempre lo hace. Por eso me dormí con la preocupación. Lo primero que hice en la mañana fue ir a buscarla a su cuarto, y no estaba. Le estuve marque y marque. Doña Sula, que se pasó la madrugada sin pegar un ojo, dijo que no la había visto en ningún momento. El caso es que me fui al taller con eso en la cabeza. Pensé que a lo mejor se trataba de la primera desmelenada de Rena, que le había echado el ojo a algún cliente y se había ido con él y se había olvidado de todo, como nos pasa a todos a esa edad. Quise convencerme de eso, Nico, pero ella no es así. A ti te consta lo considerada que es; hubiera mandado un mensajito al menos para que no nos preocupáramos —las fosas nasales de Bernal se abrían al hablar. El sudor se había acumulado en la base de la nariz y amenazaba con desbordarse sobre su bigote desaliñado—. A media mañana le marqué a la estética. Trino, uno de sus compañeros, me dijo que todavía no llegaba y ahora sí que me angustié de veras. Más tarde le marqué al Cornelios. Ya a esas alturas no me extrañó que me dijeran que Rena no se había presentado a trabajar. Al volver del taller encontré con candado la puerta, así que no hubo necesidad de preguntarle nada a la doña, que de todos modos andaba en uno de sus viajes y ni siquiera se dio cuenta de que pasé enfrente de ella. Desde entonces le he estado dando vueltas al asunto y la verdad es que la cabeza ya no me da, Nico. Y pues como están las cosas, ¿cómo chingados no pensar que le ocurrió algo? Por eso vengo contigo.
De tanto en tanto Nico se sumía en suposiciones acerca de cómo acabaría su madre, cada vez más olvidadiza, parca y huraña, y no podía dejar de compararla con la vieja Sula, quien lo mismo le daba los buenos días en la mañana que le gritaba alguna majadería por la tarde. Ambas vivían refugiadas en el pasado porque el presente lo hallaban ilógico, incoherente, aunque lo de la doña no se explicaba únicamente por la edad o por el deterioro de sus células nerviosas; lo de la doña era algo más, algo que Nico nunca había entendido. O que nunca había querido entender.
—Mira —le dijo a Bernal tras espirar largamente—, entiendo que estés preocupado, pero ahora mismo no se puede hacer gran cosa. Suena feo, pero te lo pondré de esta manera: si algo le pasó a Rena, ya le pasó, y correr ahorita no cambiará las cosas. Déjame pensar. Mañana te busco antes de que te vayas al taller. Veremos qué podemos hacer.
El muchacho le agradeció la ayuda, dijo algo sobre la iluminación de la calle y se retiró tras repetir que Rena al menos hubiera mandado un mensajito.
Nico regresó a la mesa, cogió la taza de café, se dirigió a la salita, se apoltronó en el sillón y prendió la televisión. Cambió de canal mecánicamente, solo para hacer algo con la mano libre. Se detuvo al ver un corte informativo en el que se decía que una de las dos lobas del zoológico estaba preñada; era todo un acontecimiento porque los dos ejemplares adolecían de anomalías genéticas que mermaban su fertilidad. Siguió cambiando de canal hasta toparse con una película en la que Silvia Pinal vestía como adelita y estaba pintada de payasa. No pudo evitar que su mente se apartara de la extraña película y se ocupase de Ester. Con la desaparición de Rena, pensó Nico, se habría vuelto loca. Luego precisó para sí: más loca.
2
Esa noche durmió mal.
Desde que apagó la televisión hasta que concluyó la última de las tareas que componían su rutina nocturna —limpiar la cocina, rellenar de agua el traste de Camarón, cepillarse los dientes, aplicarse en el rostro crema despigmentante y pomadas en las piernas para desinflamar las várices, buscarse bultitos en los pechos y por último apagar todas las luces excepto la del patio trasero y la del porche—, Nico había pugnado por mantener alejada la certeza de que doña Sula, Ester y Rena, las locas Morán, estaban por inmiscuirse de nuevo en su vida y de que no conseguiría oponer resistencia. Porque pudo haberle dicho no a Bernal, rásquense con sus propias uñas, pero no lo hizo porque las Morán la tenían bien atenazada de su rechoncho pescuezo desde el día que aparecieron de la nada y se afincaron en la casa de enfrente. En los momentos más álgidos de aquella noche febril, cuando la vigilia le había ya empapado de sudor la espalda, Nico llegó a pensar que la mismísima Ester le estaba pidiendo ayuda a través de Bernal. Una petición de ultratumba: ¿acaso había forma de negarse?
Siempre había tenido claro que el murmullo de que las Morán estaban locas era una injusta generalización. Rena, por lo menos, era una jovencita trabajadora y responsable que cargaba con la etiqueta de loca solo por sus tendencias misantrópicas y sobre todo porque la gente consideraba su apellido una suerte de condena. De modo que si algo le había ocurrido no sería porque anduviera platicando con los pájaros o las hormigas o porque se le llenara de voces la cabeza o porque estuviese viendo cosas que los demás no veían, sino por la simple y sencilla razón de que en el mundo pululaban los miserables de la calaña de Baines, que campaban a sus anchas ante la mirada incapaz, negligente o cómplice de las autoridades. Otra cosa muy distinta era Ester, a quien sí le había faltado un tornillo hasta el último día de su vida, cuando terminó de matarla un cáncer de mama detectado tardíamente. Pese a lo cerca que llegó a estar de ella, pese a la intimidad que lograron construir a base de tardes calurosas, sofocantes y anestesiadas, Nico jamás logró discernir su demencia pura del estado de somnolencia y confusión que le provocaba la oxicodona, a la que Ester se volvió adicta no mucho después de que le comenzara a dar un dolor en el estómago nunca del todo bien diagnosticado. A menudo ese estado somnoliento y la locura se combinaban y rompían a veces en delirio locuaz, a veces en muda pero desasosegada enajenación. De ocurrir lo primero, Ester juraba ver rostros deformes cuyos ojos se desplazaban erráticos por la superficie de la cara como pinacates negros, pero sobre todo oía ruidos, que ella solía adjudicar a cascos de caballo. Ya viene, decía, y a continuación vigilaba la línea luminosa entre el piso y la puerta de su habitación, temerosa de que se insinuara alguna sombra. Ya viene, repetía, viene a hacer una limpia. Cuando la enajenación se imponía sobre el delirio, podía pasar horas viendo el mismo punto de la nada sin hacer otra cosa que inhalar y espirar y rascarse los empeines con el meñique de la mano derecha, tic que le mitigaba la ansiedad. Por otro lado, Nico tampoco llegó a descubrir si Ester consumía los opiáceos para aliviarse el dolor, como parecía ser lo más lógico, o si lo hacía para no enmarañarse en los recuerdos que cada tanto crecían alrededor de su cabeza. Era Nico quien le conseguía la oxicodona, en especial cuando a las Morán las azotaba una de sus recurrentes crisis económicas, pero también cuando Rena perdía la paciencia y la rabia contenida durante semanas se derramaba y producía episodios de gritos, llantos y recriminaciones, todo lo cual reafirmaba entre los vecinos la idea de que aquella familia surgida de quién sabía dónde estaba loca de remate. Tras esos incidentes, Ester llamaba a la puerta de su casa y Nico la hacía pasar y la sentaba frente a la televisión y ahí la dejaba mientras iba a buscar la oxicodona con el doctor Leyva, el mismo que le proveía a mitad de precio el Dimodan y el Coumadin, sus medicamentos para la insuficiencia mitral. Una tarde, al regresar con los opiáceos, encontró a Ester profundamente dormida. En la pantalla de la televisión, Arturo de Córdova y María Félix discutían frente a la marquesina iluminada de un teatro. Nico se sentó y subió el volumen. Ester se rebulló y luego abrió los ojos. No dijo nada. Ni siquiera preguntó por la oxicodona. Se limitó a ver la película. Al recordar aquel día, Nico pensaba que era como haber ido juntas al cine.
Ya durante la duermevela matinal, soñó con Benita, su madre, y su bellísimo vestido blanco de verano con pequeñas motas naranja y azafranes en el borde de la falda. Se hallaban en la cocina de su antigua casa, un cuartito ajado con las paredes pringadas de grasa en el que Nico siempre se sintió segura y hasta ocasionalmente feliz. Era el dominio de su madre, quien en ese momento estaba ante la estufa revolviendo el contenido de una olla con una cuchara de madera mientras cantaba distraída unos versos sobre laderas verdes y aguas cristalinas. De pronto el vestido cambiaba de color y de forma, de pronto el lindo vestido blanco se transformaba en un traje bien planchado pero feo de rígida tela gris sin flores ni motas ni vuelo ligero. Un traje horrendo, deprimente, diseñado para una cárcel miserable y oscura. No era una transformación paulatina, que permitiera asimilarla, sino súbita, producida en un parpadeo.
Era la segunda vez que soñaba aquello. O quizás la tercera. Tras bostezar, Nico barruntó que el sueño era manifestación de la culpa: hacía dos semanas que no visitaba a Benita.
(Inicio de Las furias, de Daniel Avechuco Cabrera,
novela ganadora del Premio Internacional de Novela Negra
«Una Vuelta de Tuerca», 2024. Nitro/Press
(col. NitroNoir, núm. 46) – Secretaría de Cultura de Querétaro, 2025. México)
Para mayor información: http://nitro-press.com/9786078805600
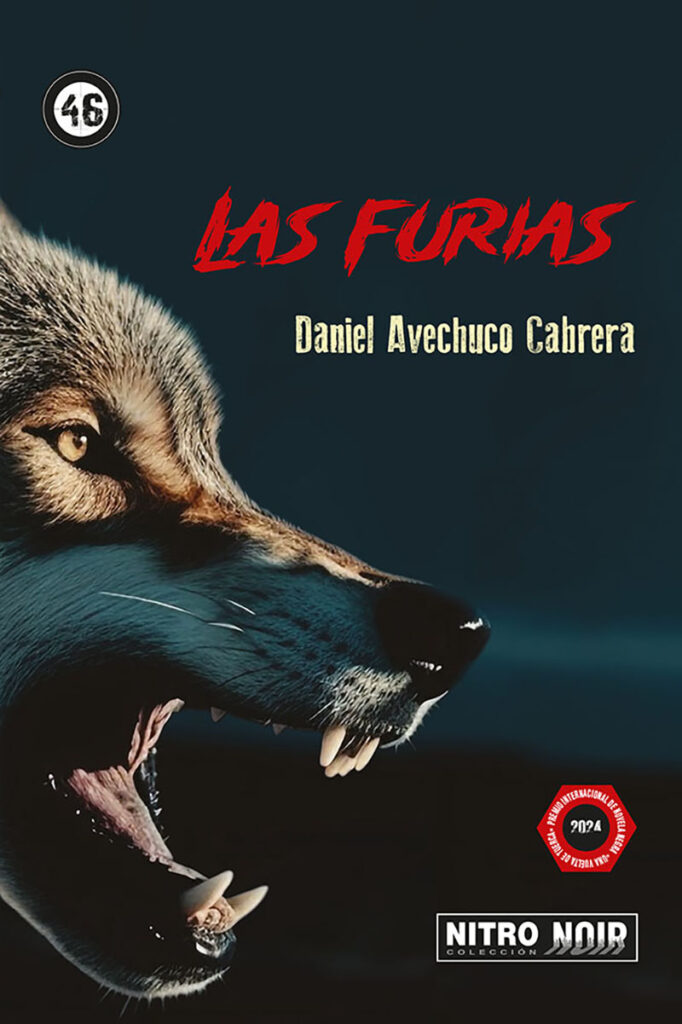
Daniel Avechuco Cabrera. Nació en 1985 en Hermosillo, Sonora. Se ha desempeñado como carpintero, corrector de estilo y profesor de literatura. Actualmente es maestro investigador en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora.Ha publicado el libro de cuentos Rituales (Instituto Sonorense de Cultura, 2012), ganador del Concurso del Libro Sonorense 2011, y las novelas La mutación (Escritores de Sonora A.C. / Instituto Sonorense de Cultura), que obtuvo el Premio Nacional de Novela Breve ESAC 2024, y La caza (Fondo Editorial de la Universidad de Sonora / Instituto Sonorense de Cultura, 2025), merecedora del Concurso del Libro Sonorense 2025. Ese mismo, año ganó el Premio Internacional de Novela Negra «Una vuelta de tuerca» con Las furias.