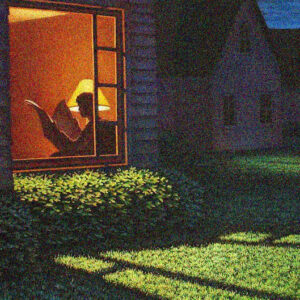Todo comenzó con una chispa de intuición en un laboratorio australiano, en 1989. Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, observaba cómo los átomos podían organizarse de un modo distinto al que dictaban las estructuras conocidas.
Frente a él, un experimento aparentemente simple —iones de cobre con carga positiva mezclados con una molécula de cuatro brazos— se transformó en un hallazgo importantísimo: los átomos, al unirse, creaban un cristal espacioso y ordenado, como un diamante atravesado por cavidades invisibles. Era un nuevo tipo de materia, un andamiaje molecular lleno de túneles diminutos.
De acuerdo con revistas especializadas en el tema, aquel primer intento fue tan prometedor como frágil. El cristal de Robson se desmoronaba con facilidad. Pero en ese fracaso latía una idea poderosa: la posibilidad de construir materiales que respiraran, que dejaran pasar gases y líquidos, que fueran diseñados con precisión atómica.
Décadas más tarde, esa intuición llevaría a Robson, junto al japonés Susumu Kitagawa y al estadounidense Omar M. Yaghi, al máximo reconocimiento científico: el Premio Nobel de Química 2025.
Los tres investigadores fueron distinguidos por desarrollar las estructuras metalorgánicas, o MOF (por sus siglas en inglés). Son materiales porosos formados por iones metálicos y moléculas orgánicas que se enlazan como si fueran piezas de Lego, creando espacios internos donde pueden almacenarse, transformar o filtrar otras sustancias. En el corazón de esos laberintos microscópicos se esconden algunas de las soluciones más prometedoras frente al cambio climático y la contaminación global.
Entre 1992 y 2003, Kitagawa y Yaghi retomaron el sueño inconcluso de Robson y lo convirtieron en una revolución. Desde su laboratorio en Kioto, Kitagawa demostró que los gases podían entrar y salir libremente de las construcciones metalorgánicas, y predijo que éstas podrían ser flexibles, adaptándose como si tuvieran memoria.
En paralelo, Yaghi, desde California, logró lo que parecía imposible: fabricar un MOF estable, duradero, y capaz de ser modificado con precisión racional. Sus estructuras podían “programarse” para capturar dióxido de carbono, almacenar hidrógeno o incluso recolectar agua del aire del desierto.
Desde entonces, los químicos del mundo han diseñado más de 90 mil variantes de MOF. Algunos funcionan como esponjas capaces de absorber contaminantes, otros como almacenes de energía o como filtros para eliminar los persistentes PFAS del agua.
Medios internacionales difundieron esta mañana que la Real Academia Sueca de Ciencias celebró este logro como una “nueva arquitectura molecular”. “Las estructuras metalorgánicas ofrecen oportunidades antes impensables para crear materiales a medida con nuevas funciones”, afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.
En la ceremonia de anuncio, Kitagawa habló por teléfono desde Japón. Su voz, serena, apenas contenía la emoción: “Estoy muy agradecido por este galardón y porque este trabajo haya recibido este reconocimiento”.
El valor de su descubrimiento
En tiempos de crisis ambiental, las MOF representan la posibilidad de un futuro más limpio, de tecnologías capaces de atrapar el carbono que calienta el planeta o extraer agua del aire donde no llueve. Lo que comenzó con un cristal inestable en las manos de Robson se convirtió, 36 años después, en una de las herramientas más prometedoras para sanar la Tierra.
Por su “arquitectura invisible”, Robson, Kitagawa y Yaghi compartirán 1.17 millones de dólares). Pero más allá del premio, lo que queda es una historia de persistencia y asombro: la de tres científicos que aprendieron a construir, átomo por átomo, la esperanza del futuro.