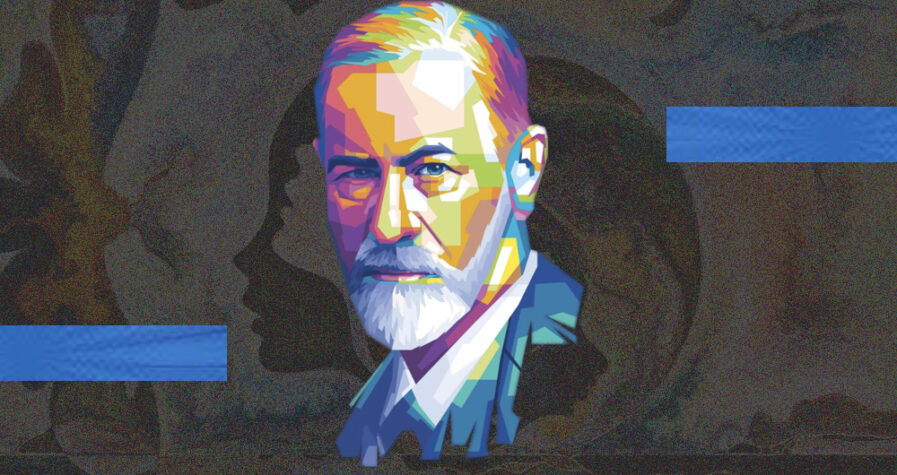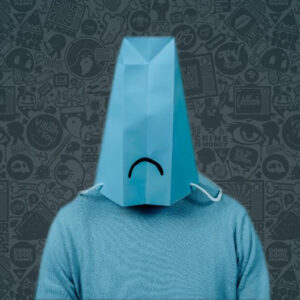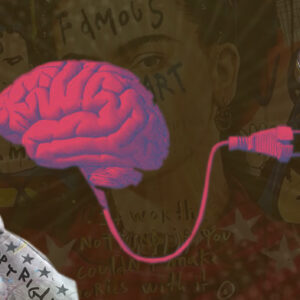Vivamos, Lesbia mía, y amemos, y a las maledicencias
de los viejos severos démosles menos valor
que a un as. Los astros pueden morir y volver;
pero nosotros, una vez que muera nuestra
breve luz, deberemos dormir una última
noche perpetua. Dame mil besos
Cayo Valerio Catulo
El fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, ha sido en innumerables ocasiones tachado de pansexualista; sin embargo, su vasta obra abarca prácticamente la totalidad de las disyuntivas del alma humana, y si bien la sexualidad cobra especial relevancia, no es determinante en diversas teorías que atraviesan el legado histórico del austriaco.
Uno de sus precursores iniciales, que posteriormente se distanció del padre del psicoanálisis, fue Wilheim Reich, nacido en lo que hoy es Ucrania. Traspasó fronteras con sus diversas teorías sexuales que terminarían siendo recopiladas en su obra quizá más conocida, La revolución sexual. Asimismo, instaló seis clínicas de “higiene sexual”, cuya principal actividad consistía en permitir la libertad en las relaciones carnales y dejar brotar los deseos reprimidos, cargados de energía sexual que derivaba en síntomas neuróticos. Para él, el sexo era la cura más eficaz para sanar muchos trastornos mentales.
Su obra pasó desapercibida, relegada por la sociedad psicoanalítica internacional y seriamente refutada. No sucedió lo mismo con los jóvenes de la sociedad parisina y con muchos movimientos libertarios décadas después: en los años sesenta, el referente ideológico más atractivo era, sin lugar a dudas, Reich. Para ser libres, era necesario hacerlo mediante el sexo. Nada mejor para justificar la época del peace and love.
Hoy la sexualidad sigue siendo un tabú en muchas sociedades, con mayor énfasis en nuestro país, en ciudades o pueblos tildados de tradicionalistas. Las consecuencias de sus represiones mantienen una relación ambivalente con las diversas sintomatologías de trastornos mentales. La moralidad continúa por encima de las pulsiones primarias de las personas y, por ende, reprime una serie de deseos que más tarde cobran factura.
En lugar de educar en una sexualidad responsable, se busca censurar bajo los preceptos de un moralismo arcaico. Basta recordar aquella añeja frase del líder de los Beatles: “vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día”.
No es casual que la trata de blancas siga en aumento, así como los negocios de carácter carnal continúen en boga. El individuo debe esconderse de aquello que le provoca placer, lejos del ojo censurador que todo lo ve, y aun en el escondite más recóndito, su conciencia lo someterá al castigo.
En la primera infancia, el yo está determinado únicamente por lo que en el psicoanálisis se conoce como el ello, dentro de la segunda tópica teorizada por Freud, cuya naturaleza responde solo a lo pulsional, a los instintos más primitivos. Conforme el menor comienza a enfrentarse a las restricciones de la cultura, se conforma la instancia superyóica, que se nutre de elementos prohibitivos derivados de las acciones contrarias a la cultura.
Así, el niño que siente placer al tocarse los genitales se verá impedido de hacerlo porque sus educadores insistirán en que es algo sucio, contrario a la cultura. Esto se irá adscribiendo a un comportamiento o a un conjunto de leyes que asumirá como parte de su ideal del yo, y que, en caso de incumplirse, provocará un castigo de la conciencia a través del superyó, hasta naturalizarse como un acto inmoral. Probablemente, más adelante el niño buscará ocultarse para repetir ese acto placentero; sin embargo, incluso en soledad, existe una alta probabilidad de que lo invada la culpa. Su instancia superyóica empezará entonces a jugar un papel determinante para que el individuo sea socialmente aceptable.
Un filme mexicano retrata esto con excepcional maestría a través de la recreación estética y el carácter de proyección y descarga psíquica que posee la experiencia cinéfila, que quizá en otra ocasión analizaremos en este espacio de Poetripiados.
Por ahora, veamos el ejemplo del psicoanalista precursor de la Escuela de Fráncfort, Erich Fromm, que guarda una relación intrínseca con el presente análisis:
“Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e inclusive virtuoso, puesto que constituyen una forma compartida para todos, aprobada y exigida por los médicos brujos o los sacerdotes; de ahí que no existan motivos para sentirse culpable o avergonzado. La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa solución en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes. […] En contraste con los que participan en la solución socialmente aceptada, tales individuos experimentan sentimientos de culpa y remordimiento.” (Fromm, 2017, pág. 22).
Si bien Fromm señala que el individuo busca en todo momento superar su estado de separatidad, su ejemplificación es inherente a lo que aquí exponemos. Si una persona nace y crece en un contexto donde las orgías son comúnmente aceptadas, su instancia superyóica no las asumirá como prohibición, por lo que no se someterá a un castigo de la conciencia. De hecho, existen testimonios de que estas tribus presentan menor número de trastornos psicológicos. Caso contrario ocurre con quien, en su cultura, las considera sucias o prohibidas: aunque busque espacios para practicarlas por placer, no estará exento de que, al terminar, lo invadan la culpa, la melancolía u otros estados derivados tanto de su atrevimiento como del castigo del superyó.
Dado que la sexualidad es una necesidad primaria ceñida a la prima mobile de las acciones humanas, si al concluir los trances sexuales no aparece la culpa junto con la satisfacción, puede hablarse de una persona con menores frustraciones psicológicas derivadas de los mandatos adscritos a su ideal yoico.
La cultura, en palabras freudianas, hace indispensable una renuncia de lo pulsional. Quien no renuncie a sus instintos deberá enfrentarse a los castigos, no solo de la sociedad, sino también de su propia conciencia, lo cual resulta aún más tormentoso.
Valdría entonces preguntarse: ¿son las represiones sexuales nuestro principal yugo hacia las frustraciones?