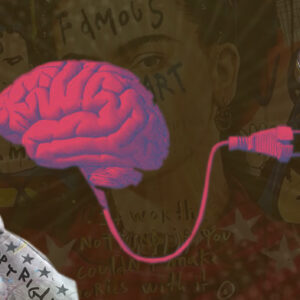¿Todos somos Frankenstein?
¿O por qué confundimos a la criatura
con el apellido de Víctor Frankenstein?
A menudo sucede que cuando creemos que estamos
haciendo una experiencia sobre los demás,
en realidad la estamos haciendo sobre nosotros mismo.
Oscar Wilde
En 1818 Mary Shelley sacó a la luz una obra llena de simbolismos, de una lectura multifacética, como multifacética es la creación de la criatura hecha por Víctor Frankenstein, y que, hasta la fecha, la generalidad asocia al monstruo. ¿Es esto casualidad?
La obra puede traducirse como Frankenstein o el moderno Prometeo, donde, sin duda, encontramos la alegoría del ser mitológico que da vida al barro, asociándolo a lo que hace el personaje de Víctor al formar un ser humano construido con muchos pedazos de otros humanos. Esto confirma que el nombre no hace referencia a la criatura, pero, como mencionamos en la parte introductoria, la mayoría asocia ese nombre al monstruo y no a su creador. ¿O es que esta creación es, en realidad, el mismo Víctor?
En relación con esta perspectiva, la literatura y el séptimo arte han traído, en infinidad de ocasiones, personajes que crean un doble inconscientemente para retratar lo que podemos llamar instintos o personalidades reprimidas. Solo por nombrar algunos, podemos rescatar el cuento del escritor bostoniano Edgar Allan Poe, William Wilson (1956), donde sugiere la existencia de un doble que hace todo aquello contrario a lo dictado por la sociedad sobre el comportamiento de William; el otro William es libre y se abandona a sus más bajos instintos.
Lo mismo sucede con el entrañable personaje nacido de la pluma de Oscar Wilde, en la comedia La importancia de llamarse Ernesto (1999). En esta obra, Algernon, para vivir fuera de las represiones que le impone la sociedad, inventa a un personaje ficticio llamado Bunbury, quien le permite los desenfrenos reprimidos bajo el pretexto de visitarlo por enfermedad, lo que denomina “bunburizar”, figura que claramente desafía al gran Otro lacaniano.
Y así podríamos nombrar muchas otras: El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Stevenson, la creación de Tyler en Fight Club (Fincher, 1999) y decenas de ejemplos más presentes en diversas expresiones del arte. Por lo tanto, podría deducirse que Víctor Frankenstein y la criatura son uno mismo, y que la monstruosidad del ser creado es el reflejo de las represiones u otro que para Víctor resulta insoportable.
Nuevamente ha vuelto al escrutinio público esta obra inmortal, nacida de la pluma de Shelley, perfeccionada un año después de su primera publicación y reescrita casi veinte años más tarde mediante apuntes encontrados, como los sugeridos por Poe en Marginalia.
Hoy en día se reinstala en el imaginario colectivo gracias a la adaptación cinematográfica del multilaureado cineasta mexicano Guillermo del Toro (Toro, 2025). Aunque esta obra literaria ha sido llevada a la pantalla grande en más de veinte ocasiones con diversas perspectivas, la entrega de Del Toro ha sido un éxito mundial, a tal grado que hoy es la película más vista en la plataforma Netflix.
Es impresionante el número de interpretaciones surgidas a partir de la versión dirigida por Del Toro, que van desde simples frases hasta lecturas complejas desde doctrinas o enfoques inesperados. Todas las adaptaciones de esta obra muestran una mirada distinta, así como distinta es la experiencia que cada lector —o espectador— construye durante su encuentro con el texto o el filme.
Recordemos la sentencia de Borges: “Cambiamos incesantemente, y es dable afirmar que cada lectura, cada relectura y cada recuerdo renuevan el texto. También el texto es cambiante” (2006, pág. 36). Así también cambian nuestras aficiones y, por ende, la interpretación que damos a las diversas expresiones artísticas y a las conclusiones que alcanzamos.
En el presente artículo, el cual quizá pueda desarrollarse en tres entregas, la intención es analizar lo que en los párrafos iniciales nos preguntamos, con el fin inmediato de abrir el debate y el diálogo que nos permita construir conocimiento desde nuestra contemporaneidad.
En lo correspondiente al psicoanálisis —disciplina nacida casi un siglo después de la aparición de Frankenstein— pueden analizarse diversas perspectivas, desde Freud hasta Lacan, y lo que esta corriente sigue representando en la actualidad: el origen del sufrimiento psíquico del o los personajes, o incluso de la autora, el reflejo social de su época o el de la nuestra; las represiones nacidas de la psique, los conflictos del yo, las pulsiones, la lectura lacaniana o los apuntes contemporáneos de Žižek sobre el deseo como deseo del Otro.
Desde la teoría freudiana y el psicoanálisis clásico, la criatura de Frankenstein representa simbólicamente el retorno de lo reprimido, dando origen a un ser cuya aceptación se fractura en múltiples núcleos, como la metáfora de Lacan, donde cada capa de cebolla recubre el núcleo traumático.
Así, el monstruo —formado por muchas partes y órganos diversos— revela también la escisión del sujeto surgida cuando el deseo inconsciente no encuentra reconocimiento. Durante el filme o la lectura de la obra, observamos cómo los deseos del propio Víctor se reflejan en la criatura, quien persigue aquello que socialmente ha sido señalado como la promesa de la felicidad.
El monstruo encarna los impulsos más primitivos, que, dentro de la segunda tópica freudiana, se ubican en el Ello. Estos impulsos son rechazados por el Superyó —la sociedad, la cultura, la ley— y dan forma al Yo de Víctor o al ideal del Yo. Por ello, Víctor considera monstruosa esa sombra y la desplaza hacia su creación, generándose a lo largo de la obra un conflicto permanente entre pulsión de vida y pulsión de muerte.
Esta ruptura epistemológica se desarrolla en Más allá del principio del placer (Freud, 1983), donde la tendencia destructiva emerge como producto del rechazo y la frustración afectiva. Lo mismo ocurre con Raskólnikov en Crimen y castigo (Dostoievski, MCMLXXXV), mediante el castigo moral que se impone a sí mismo y la tensión entre ética y asesinato; o con los personajes de Poe en El tonel de amontillado, El corazón delator o El gato negro (Poe, 1956).
Una de las grandes categorías del legado freudiano es, sin lugar a duda, el sentimiento de culpa. Aunque existían ya antecedentes literarios, jurídicos y filosóficos, Freud la reconceptualizó de manera determinante. Sin esta noción, quizá el psicoanálisis no habría alcanzado el prestigio logrado.
Esta categoría, hasta donde entendemos, no ha sufrido modificaciones sustanciales, pues la culpa es madre del castigo: la conciencia superyóica somete al individuo a sus sucesos más funestos, prohibiendo conductas que se alejan del ideal del Yo e imponiendo normas sociales, históricas y culturales.
Es este conflicto el que atraviesa la historia de Frankenstein y, a la vez, construye en la criatura un reflejo desplazado de aquello que para Víctor era lo inaudito, lo imposible, lo insoportable para la conciencia. Quizá por eso, de manera inconsciente, la mayoría denomina Frankenstein tanto a la criatura como al creador: tan consustanciales como paradójicos.
—————
Trabajos citados
Borges, J. L. (2006). Siete noches. Buenos Aires: Alianza Editorial.
Dostoiewsky, F. (MCMLXXXV). Crimen y castigo. Danbury, Connecticut: Grolier.
Fincher, D. (Dirección). (1999). Fight club [Película].
Freud, S. (1983). Mas alla del principio del placer . Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Poe, E. A. (1956). Obras en Prosa. Cuentos de Edgar Allan Poe. (E. d. Rico, Ed., & J. Cortázar, Trad.) Madrid: Alianza Editorial, S. A.
Toro, G. d. (Dirección). (2025). Frankestein [Película].
Wilde, O. (1999). La importancia de llamarse Ernesto. elaleph.com.