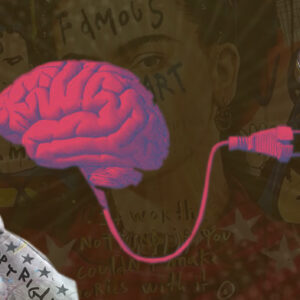Has vencido y me entrego. Pero a partir de ahora tú también estás muerto…
muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. ¡En mi existías…
y observa esta imagen, que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo!
Edgar Allan Poe
(William Wilson)
El psiquiatra y psicoanalista francés Jacques-Marie Émile Lacan, comúnmente conocido como Lacan a secas, sustentó una antítesis en la función del inconsciente: hace las veces de espejo de la teoría freudiana. Lo que para Freud es lo imaginario y subyace en el inconsciente como lo reprimido, para Lacan es la realidad; en esta tesitura, lo nombrado por el doctor francés como lo Real viene a ser lo imaginario reprimido por las modalidades sociales, culturales, sexuales y demás. La realidad pasa a ser todo lo reprimido y como lo manifiesta el inconsciente.
Hemos apuntado en otros escritos en este espacio virtual de Poetripiados cómo Lacan tiende a enmarañar las propuestas psicoanalíticas. Los tres del francés no son los tres del austriaco. Digamos que, al generar sus tres principales categorías psicoanalíticas, el psiquiatra francés buscó generar una teoría propia, a fin de no ser simplemente un crítico de Freud y solo buscar recomponer la visión de las categorías expuestas por el padre de esta disciplina; sin duda alguna, una pulsión narcisista para trascender.
Considerando esta pequeña introducción, realizaremos una analogía, retomando el proceso de identificación expuesto por Sigmund Freud, refrendado y aumentado en sus alcances por el también psicoanalista Bruno Bettelheim. Aquí conjeturamos una explicación a una melodía quizá no muy conocida del músico aragonés, bastante atractiva en alguna etapa del transcurrir de la vida de un servidor —y seguramente de miles de personas más—, de la autoría del propio Enrique Bunbury, cuyo título es No fue bueno, pero fue lo mejor (2006, CD 1. Pista 4), a la cual nos remitiremos a compartir con una somera explicación basada en esta tesis lacaniana, con todo el arbitrio de los lectores de creer o no hacerlo.
La melodía comienza:
En pie como un soldadito de plomo, se preparó para caer en combate, para la mutilación, para el linchamiento. (Bunbury, 2006, Cd 1. Pista 4)
Nos sugiere un personaje estoico, preparado para lo peor; sin embargo, encontramos que el soldadito, en el orden simbólico, viene a representar la posición ante una predisposición, que, si bien sabe lo que ocurrirá en la conocida como “realidad”, en una realidad alterna emanará el verdadero sujeto que enfrentará estas condiciones. Este soldado simbólico nos sugiere también todo aquello que el Otro, o lo que es lo mismo, los impuestos sociales, religiosos y demás, esperan de cada persona en lo individual, y cómo esto genera una angustia constante que trae como consecuencia episodios de depresión o ansiedad en cierto grado.
Lo que sucede en el ámbito simbólico forma parte también de la realidad del sujeto, la cual está vertebrada no solo por lo real, sino que es complementada por lo imaginario y lo simbólico. Para diversos especialistas en temas psicoanalíticos, lo llamarían “realidad psíquica”, pero cabe preguntarse: ¿existe otro tipo de realidad? Para el sujeto “sano”, “neurótico”, “paranoico”, o cualquier estado que guarde su salud mental, su vida anímica no puede estar sino determinada por estas categorías psicoanalíticas, las cuales estructuran su “realidad”. Bajo esta tesitura, las expresiones surrealistas no son sino una parte consustancial de la realidad y no ajena a ella, como comúnmente se hace sugerir.
Esto es lo apuntado también en la entrega anterior, donde sugerimos la forma en cómo se pueden leer las líricas de Enrique, de este esfuerzo analítico y cuya función es vertebrada por el multimencionado síntoma.
También se preparó para el olvido, para lo siguiente que vendrá, para el dios proveerá, y mañana será otro día, depende del cristal con el que miras, todo es horrible o terriblemente bello. (Bunbury, 2006, Cd 1. Pista 4)
Versa la segunda estrofa: el sujeto se somete a la voluntad simbólica, alguien externo ya tiene preparado qué deba suceder; todo dependerá de su óptica entre ser malo o bueno. Esta sería la realidad de un sujeto en la tesis freudiana, en la cual, en estado de manifestación del inconsciente, en un estado paralelo imaginario —como puede ser un sueño— manifestará sus represiones y buscará una solución a dicho estado. En la óptica señalada por Lacan, el sujeto vivirá una realidad en el estado inconsciente, donde la represión que lo hace conformarse a estos hechos pasaría a ser la represión impuesta por el Superyó, cuya principal función es la de ser castigador; en la realidad lacaniana, el sujeto enfrentará sin simbolismos estos sucesos.
En otra estrofa, el soldadito simbólico explota y busca situarse en la realidad lacaniana cuando dice:
¿Quién no desearía poder ser otro? ¿En quién confiar?, ¿por quién dar su brazo a torcer? Y ser de cualquier modo distinto. (Bunbury, 2006, Cd 1. Pista 4)
El sujeto desea situarse en otro plano, en el plano de la realidad lacaniana, donde realmente es él, sin estar atado a un orden simbólico. El llamado a ser otro no es sino el llamado a ser aquello restringido que subyace en lo inconsciente en sus diversas fases. La imposibilidad de ser genuino en la conocida como realidad material es consecuencia de someterse a las reglas invisibles adscritas a su ideal del yo, lo cual resulta insoportable de desafiar; por ello, solo hace más que cuestionarse, sin decidirse del todo a desafiar en lo tangible.
En este orden de ideas, es de resaltar que la gran mayoría de las personas piensan para sí en decidir tomar la sabia decisión de Bartleby de preferir no hacerlo, como también ya lo expusimos en una entrega anterior en este mismo sitio. Así pues, solo se queda en la voz interior, sin desafiar el deseo del Otro, de aquello que ha sido impuesto y no sabemos por qué nos cuesta tanto desafiarlo en lo que conocemos como realidad.
¿Y dónde el ratoncito Pérez, el scalextric y el ibertren, y los putos reyes magos dónde están? La rana que se convertía con un beso en la boca en princesa de boca de fresa. (Bunbury, 2006, Cd 1. Pista 4)
En la cúspide de esta letra, el sujeto simbólico se da cuenta de que está en una realidad fabricada; forma parte de la Matrix: todo lo llamado real es absurdo.
Todas estas fabricaciones fantasmagóricas, creadas para tratar de hacer un mundo menos desalentador, generan diversas disyuntivas que pueden manifestarse de las maneras más insospechadas, apareciendo en la vida adulta bajo las formas más angustiosas.
Recordemos la historia de Siddhartha o Gautama, encerrado en un palacio para no conocer la enfermedad, la vejez, la muerte y el ascetismo, porque de hacerlo llegaría a ser Buda. Parece que hoy en día los infantes deben comenzar a vivir en la fantasía, lo que, una vez descubierto, no sabemos —o magnificamos— qué consecuencias psíquicas tendrá en el momento catártico, o cómo habrán de manifestarse a lo largo de toda la vida.
Preparó al milímetro su propia muerte, todos los tiburones que no pudieron devorarle en vida, todo al fondo del mar. (Bunbury, 2006, Cd 1. Pista 4)
En este final de la melodía, el sujeto decide optar por la realidad alterna, la realidad de Lacan, donde, sin orden simbólico, el sujeto es lo que es: una especie de renacer, de reaprender lo aprendido. A veces hace falta morir para comenzar a vivir; esta muerte simbólica, devenida del colonialismo, conduce hacia una nueva era de aprendizaje. Esto mismo lo repetirá el autor años después, en otra letra con este mismo sentido metafórico, cuando apunta: muere un poco, para nacer mejor (Bunbury, 2013, Pista 8). O como alguna vez lo expresó el genio de Goethe en su Doctor Fausto, que en cierto momento de la vida morimos sin que nos entierren, y así el mundo está lleno de gente muerta, aunque ellas lo ignoren. Pero de esta muerte se puede revivir si se llega al plano de la consciencia y se desafía al Otro lacaniano, o bien se decide vivir en un estado de muerte como la prevista por el genio del escritor alemán.
Otra arista de este fantástico final en esta melodía estriba en el momento que, en conceptos psicoanalíticos, se conoce como destitución subjetiva, donde el sujeto se deshace de toda autoridad simbólica que gobierna su psiquis. Por ende, podríamos coincidir en apuntar que pasa la realidad lacaniana al plano de lo real.
Nos recuerda a la analogía expuesta por el esloveno Slavoj Žižek (2012) sobre la crucifixión y el famoso Eli, Eli, lama sabactani de Jesús, al estar a punto de fenecer. O aquella destitución subjetiva llevada a la pantalla por el laureado actor norteamericano Johnny Depp en La ventana secreta (Koepp, 2004), basada en la novela de Stephen King, donde el personaje de Mort Rainey, derivado del acoso constante de las fantasías que le hacían recordar el engaño de su mujer, creó un personaje llamado John Shooter, cuya destitución latente hacía que, una vez vuelto a la conciencia, el mismo sujeto censurara su recuerdo. Así, finalmente, cuando llega a la cúspide del filme, Mort asume la destitución como propia, liberándose de la culpa impuesta por el superyó.
Finalmente, esta teoría de Lacan, retomada en muchas ocasiones por el esloveno Slavoj Žižek, quizá uno de sus más prominentes y legítimos herederos teóricos, hace rememorar al genio del gran escritor bostoniano Edgar Allan Poe (1956), cuando sugirió que no era una suposición irracional pensar que, en una vida futura, consideremos un sueño nuestros pensamientos actuales. Y la emanada del poema Sueño dentro de un sueño: Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño (2012, pág. 35).
Trabajos citados
Fiennes, S. (Dirección). (2012). Pervert´s Guide of Ideology [Película].
Koepp, D. (Dirección). (2004). La ventana secreta [Película].
Poe, E. A. (1956). Obras en Prosa. Cuentos de Edgar Allan Poe. (E. d. Rico, Ed., & J. Cortázar, Trad.) Madrid: Alianza Editorial, S. A.
Poe, E. A. (2012). Poemas. (J. M.-S. Sánchez, Ed.) Sevilla, España: Aula de Letras.