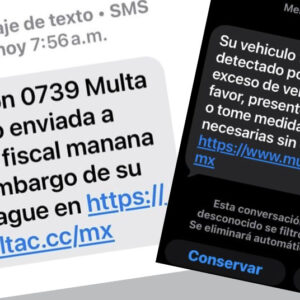A las 8:45 ya estaba en el lobby esperando a la susodicha que me había abordado en pleno Zócalo, saliendo de la presentación de mi novela. Cuando se me acercó en la feria, creí que buscaba que le firmara mi libro. Nunca imaginé que quería proponerme algo.
“Yo te busco en tu hotel”, había dicho la joven mujer que escuchó mi lectura y compró tres ejemplares de mi novela. Acepté vernos en la noche porque pensé que hablaríamos de algo relacionado con la novela. Y, como dijo que trabajaba en la feria del libro, también llegué a imaginar que quería invitarme a una prepa o universidad a leer. (Eso me ha pasado mucho cuando he ido a ferias de libros o a encuentros de escritores).
La mujer que esperaba en el lobby no tenía acento chilango ni finta. Deduje que, a lo mejor, era encargada de un stand de la feria y representaba a alguna editorial. También intenté ubicarla como funcionaria de la Secretaría de Cultura de la CDMX. Imaginé varias cosas sobre ella y sus intenciones.
A las nueve en punto llegó la mujer (llamémosla Irene, porque no tengo permiso para usar su nombre verdadero). Irene llegó vestida para matar, como dicen. No se parecía en nada a la Irene de pantalones que conocí en el Zócalo; hasta me costó reconocerla. Se veía toda una mujer empoderada y muy guapa. Ahora traía un conjunto de falda, saco azul cielo y una blusa blanca.
—Espero que no hayas cenado, porque te quiero invitar a un lugar donde estemos más a gusto, Miguel Ángel.
Yo no me hice del rogar.
Tomamos un taxi que nos llevó a Polanco, a un restaurante fifí que se llama Rosa Negra. Irene ya había hecho una reservación. Yo estaba un poco sacado de onda, pues se negaba a decirme de qué íbamos a hablar.
En la Rosa Negra, el capitán de meseros nos da la bienvenida y dos cartas de vinos. (De inmediato veo la carta y noto que el vino más barato cuesta mil 530 pesos; el más caro, once mil 700).
—Voy a pedir una botella de vino… y no te preocupes, la editorial paga la cuenta.
Mis dudas se disiparon al escuchar la palabra editorial.
—¿Para qué soy bueno?
—Espera… tomemos una copa de vino primero.
Nuestro mesero descorcha una botella de vino chileno, nos sirve dos copas y nos entrega dos menús.
—Irene, me tienes todo nervioso.
—Me mandaron a ficharte.
—No te entiendo.
Irene suelta una carcajada.
—No te asustes… La editorial donde laboro (me da el nombre) te ofrece trabajo.
—¿Trabajo?… ¿De qué?
—De dictaminador… ¿Sabes lo que hace un dictaminador?
—Tengo una idea: es como una clase de editor… pero explícate.
—No. El dictaminador nomás tiene el compromiso de leer originales de novelas y emitir su punto de vista. Es como el primer filtro para que se publique un libro. Y un editor hace correcciones, señala errores y sugiere cambios en los manuscritos.
—Comprendo.
—Tu tarea sería nada más leer los originales que nos proponen o llegan a la editorial y elaborar un dictamen.
—¡Ah, jijo!… ¿Me pagarían nada más por leer?
—Sí. Eres un candidato ideal: eres escritor, fuiste editor y periodista toda tu vida, y tienes todo el tiempo del mundo por tu embolia.
—A ver, a ver… ¿Cómo está eso?
—Ya te investigamos y te hemos seguido la huella. Estás pensionado por tu embolia y das el perfil. Se te pagaría por manuscrito leído y dictaminado. ¿Puedes facturar?… Mientras la piensas, vamos a pedir de cenar; cenamos y, en el tiempo del postre, me dices si aceptas.
—Tengo muchas preguntas.
—Durante el postre te respondo todas.