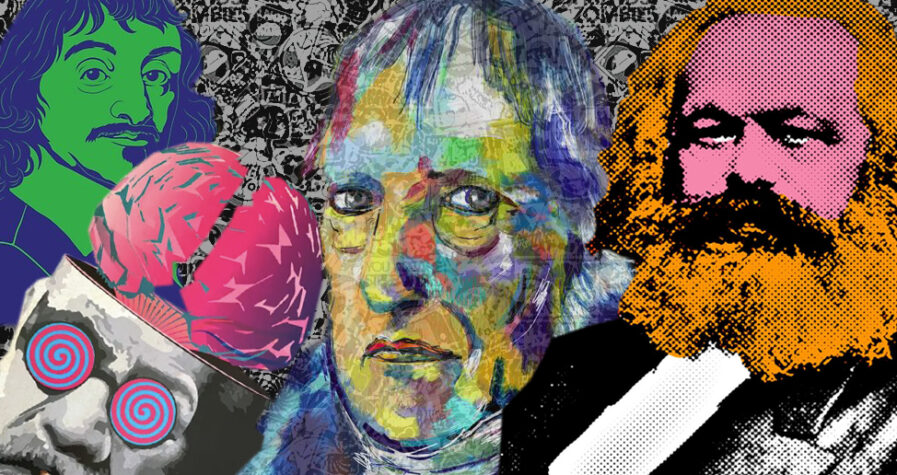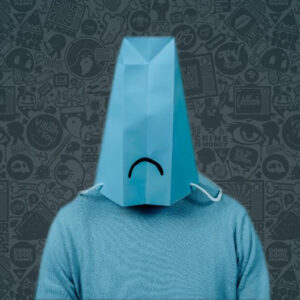Las ideas no son propiedad privada,
pero sí las operaciones psíquicas
que hacemos con ellas.
Peter Sloterdijk
Pareciera que quienes se alzan como “críticos” hoy en día, en realidad, no lo son o, bien, no han entendido el sentido estricto de la palabra crítica. Se limitan a lo que coloquialmente se denominaría “sacar la garra” o a ser meros especuladores. Según la RAE, la crítica se define como “un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis”, por lo que lo que comúnmente se hace en diferentes espacios virtuales es diametralmente opuesto a este concepto.
En tiempos en que se avecinan cambios de gobierno y los procesos propios para ganar presencia, surgen en las redes sociales un sinfín de “críticos políticos”, los cuales, en su mayoría, no hacen más que atacar sin fundamentos y provocar a quienes piensan distinto. Pero, ¿acaso esta no es la misma lógica que critican? ¿No es inaudito que ataquen solamente por atacar?
Esto cobra especial relevancia si solo se limitan a reproducir la lógica de sus enquistados “líderes”. Así, los neopanistas, para enarbolar una postura contra el periodismo, solo necesitan tildarlos de chayoteros y con ello basta. Ante la crítica racional de no haber obra pública o transparencia en el gasto, basta con sugerir un supuesto apego o mote referente al gobierno anterior para ganar la batalla ideológica y de debate. Contra la izquierda, solo se requiere otorgarle el mote de “chairo”. También lo harán así otras personas desde la izquierda, llevando al debate memes, utilizando a terceros para disminuir al adversario mediante la diatriba o recurriendo simplemente a la denostación.
Los grandes descubrimientos, en todo sentido, se han dado de la mano de una ruptura con los usos y costumbres. Friedrich Hegel, Karl Marx, René Descartes, Sigmund Freud e incluso el biólogo, epistemólogo y psicólogo suizo Jean Piaget —quien revolucionó la pedagogía, aunque no fuera precisamente su disciplina— plantearon visiones del mundo que, en su época, rompieron con la lógica hegemónica, creando así la apertura al análisis de las situaciones bajo una perspectiva distinta, es decir, la interpretación del mundo con distintos fines.
Con Hegel observamos la negación en la negación dentro de la propia dialéctica; con Marx, el materialismo dialéctico; con Descartes, el pensamiento como eje central de análisis para poder existir (cogito ergo sum); con Freud, la función del inconsciente en lo psíquico. En fin, los cambios se dan lógicamente en el análisis de lo distinto, no en la reproducción de un esquema.
Lo que vemos hoy en día en redes no son sino prácticas de reproducción: unas hechas por voluntad, otras por conveniencia, pero evidentemente la mayoría ya no son inconscientes. Existe plena conciencia del hacer; no engañan a los demás, solo a sí mismos.
Existe una pereza intelectual que no hace sino llevarnos a la hecatombe. El pensamiento crítico sigue anclado en el momento del materialismo histórico que Marx denominaría la particularidad: una minoría que ocasionalmente es la piedra en el zapato de la hegemonía.
Más aún, en el análisis de cómo se debate en los espacios virtuales, pareciera que hay cierta razón cuando Lenin cita a Kautsky: “sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario”. Esto lo decía para sostener que los obreros eran incapaces de producir conciencia de clase y teoría revolucionaria, dado que, a su entender, carecían de la capacidad de generarlas espontáneamente. Por tanto, esto solo podía llegarles desde afuera, es decir, predicándoselo.
¿Y quiénes producen esta teoría y van a predicarla? De acuerdo con Kautsky, apoyado por Lenin, solamente los intelectuales burgueses —críticos de su propia posicionalidad de clase— son capaces de producir la conciencia y la teoría que el proletariado necesita para emanciparse. De ahí la necesidad de un supuesto proyecto de vanguardia. Y tal pareciera que los debatientes, en los tiempos políticos actuales, no hacen sino repetir mantras que les son inducidos, sin pasar por un proceso de abstracción que les dé legitimidad intelectual.