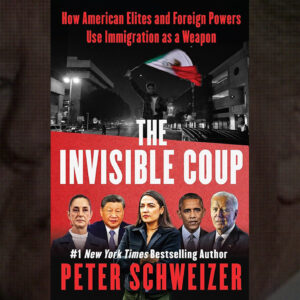Puedo asegurar que todas y todos, hasta el más liberal y compasivo de los seres humanos, hasta el más chairo de los chairos, tienen muy dentro de sí a un fascista que les susurra por las noches. Por supuesto, hablo de quienes intentamos construir una sociedad mejor con base en la justicia social, la redistribución económica y los derechos ciudadanos (incluidos los derechos humanos), y no de quienes abiertamente se asumen como émulos de Mussolini o Trump. Ese lo tienen de tiempo completo.
Ese pequeño fascista que todos tenemos es aquel que nos susurra que el uso de la fuerza es el único instrumento que requieren los aparatos de justicia para imponer las leyes; el que considera que madrear gente o aplicar la ley fuga a los maleantes es lo más adecuado para combatir la delincuencia; o que la mano dura no es una opción tan mala en estos tiempos en los que parece desbordarse la criminalidad a niveles demenciales.
Cuando pienso en lo anterior, nos viene a la mente de inmediato el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un empresario que devino en político y que llegó a la primera magistratura del país centroamericano luego de que, por años, los temibles grupos delincuenciales conocidos como las Maras Salvatruchas aterrorizaran a la población de su país. Bukele se hizo célebre por combatir de frente a estas sanguinarias pandillas, omitiendo cualquier respeto a los derechos humanos y realizando arrestos masivos de sus miembros para confinarlos en prisiones multitudinarias donde no cuentan con ningún tipo de comodidad y, por el contrario, enfrentan un régimen bastante brutal. Esto, hay que reconocerlo, ha disminuido los niveles de delincuencia en su país de manera tangible.
Por supuesto que, en un país como México, azotado por décadas por diversos grupos de crimen organizado, el método Bukele suena atractivo: una forma rápida de confrontar a los delincuentes y, al mismo tiempo, de disuadir a quienes aspiren a serlo. Al momento, ya hay muchos admiradores y émulos del mandatario salvadoreño, destacando el malogrado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien antes de ser asesinado se asumía como admirador de Bukele. Incluso este último (cercanísimo de Donald Trump, por cierto) se ha tomado la atribución de criticar a los gobiernos mexicanos de la 4T, indicándoles que, si cada estado de la República aplicara su método, la criminalidad en México desaparecería en tres patadas.
Todo esto suena maravilloso, pero no es cierto.
En primer lugar, porque, obvio es decirlo, El Salvador es muy distinto a México. El país centroamericano cuenta con 6.5 millones de habitantes, poco menos de la población que vive en Nuevo León, Puebla o Guanajuato. Por otro lado, las maras salvatruchas, si bien son grupos delincuenciales tremendamente agresivos y violentos, no tienen ni por asomo la sofisticación de los cárteles mexicanos, que poseen la infraestructura, la logística y los recursos de un país pequeño (además de una potencia bélica equivalente a la de los ejércitos de algunos países subsaharianos o del sur de Asia).
Por otro lado, aunque no menos importante, las maras se caracterizan por marcarse con tatuajes que les cubren el rostro y el cuerpo a manera de identificación, por lo que fue muy fácil para la policía de Bukele localizarlos y arrestarlos. Los grupos delincuenciales en México, en contraste, fuera de algunos gustos musicales o tipos de vestuario, no son tan homogéneos, por lo que sería imposible realizar una razzia como la de El Salvador (o quizá sí, aunque sería un despropósito tan grande como arrestar a cualquier joven que escuche narcocorridos o traiga un Jesús Malverde en el pescuezo).
Por otro lado, a diferencia de El Salvador, la geografía del Estado mexicano es profundamente compleja y difícil, y las divisiones políticas en muchas ocasiones operan como un obstáculo para el combate a la delincuencia. Tomemos, por ejemplo, el caso de Michoacán, hogar del finado Carlos Manzo: si bien está gobernado por el partido que también gobierna la federación (Morena), colinda con dos estados gobernados por la oposición: Jalisco (MC) y Guanajuato (PAN). Esto permite que los delincuentes se desplacen de uno a otro estado con gran facilidad, aprovechándose del cambio de jurisdicciones entre entidades. Así, un delincuente que cometa un crimen en Jalisco y sea detenido en Guanajuato puede ser liberado por un juez o por un MP debido a una mala clasificación del delito cometido (considerarlo del fuero común en lugar de federal, por ejemplo), o por una consignación deficiente con fallas en el debido proceso. En ese sentido, es necesaria una coordinación entre fiscalías estatales que trabajen con un criterio regional y no meramente estatal, pero esto en muchas ocasiones no es posible por rencillas políticas o por la influencia de grupos delincuenciales en gobiernos municipales o incluso estatales.
Además, no hay que olvidar que en Michoacán, uno de los estados más prósperos del país, operan por lo menos cinco grupos delincuenciales con alta potencia de fuego y con un nivel organizativo y logístico que rivaliza con el de los gobiernos estatales y municipales: el CJNG, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios son ejemplos de lo anterior.
Y este caso de las entidades del Bajío se repite a lo largo y ancho de la República.
Por otro lado, aunque no menos importante, es necesario considerar que en muchas regiones del país el crimen organizado está tan profundamente fusionado con la vida comunitaria y económica de sus habitantes que entablar una guerra directa contra él implica desestabilizar regiones enteras, fenómeno que tristemente se vio durante la guerra contra el narco de Felipe Calderón. A diferencia de El Salvador, donde las maras tenían una economía que corría en paralelo a la de la sociedad salvadoreña, en muchas regiones de México es muy difícil separar la economía delincuencial de la legal. Y para ello basta remitirse, nuevamente, al ejemplo de Michoacán: muchos empresarios aguacateros son socios de miembros destacados de la Maña, y muchos de estos últimos utilizan actividades legales para lavar sus ganancias ilícitas.
La delincuencia en México —o por lo menos en algunas regiones del país—, a diferencia de la de El Salvador, genera y maneja una parte importante del producto interno bruto y además es empleador directo o indirecto de millones de personas, por lo que su combate frontal es un asunto sumamente complejo. Más aún si se considera que se trata de un fenómeno que rebasa las fronteras nacionales y que impacta las economías de varios países a nivel global: no es necesario señalar que la guerra contra los cárteles fomenta un jugoso mercado para las compañías estadounidenses e israelíes de armamento, o que las ganancias ilícitas resultan materia sabrosísima para ser lavada y absorbida por el sistema financiero internacional.
En otras palabras, los verdaderos capos de la droga no viven en ranchos de Badiraguato o de Tierra Caliente, sino en penthouses de Miami o en mansiones de los Hamptons.
La mejor manera de combatir al crimen organizado en México de forma sustentada parece ser una estrategia de mediano plazo. En primer lugar, atacar sus estructuras económicas mediante ingeniería financiera. En segundo lugar, convencer a los jóvenes, a partir de oportunidades de trabajo, becas y universidades, de que existen otras opciones además de ser halcones de los cárteles. Sin embargo, la más importante —y es donde la 4T luego falla bien gacho— es el ataque frontal a la corrupción y a la colusión entre miembros del gobierno y el crimen organizado. Todo esto, por supuesto, sin dejar de actuar de manera activa contra los grupos delincuenciales con la fuerza del Estado.
Evocar y desear a un autócrata tipo Bukele (o Trump, o Carlos Manzo, o el Tío Richie), que viene a apantallar pendejos con soluciones fáciles y rápidas, es solo un síntoma de nuestro fascista interno.
Y a ese hay que contenerlo a zapes.
——————–
Omar Delgado, escritor, periodista y docente, irrumpió en el panorama literario en 2005 con Ellos nos cuidan, publicada por Editorial Colibrí. Su talento narrativo volvió a brillar el pasado 26 de noviembre, cuando fue galardonado con el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero por su obra Los mil ojos de la selva.
En 2011, su pluma conquistó dos escenarios: obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Siglo XXI Editores-UNAM-Colegio de Sinaloa con El Caballero del Desierto y, en ese mismo noviembre, ganó el concurso nacional de cuento Magdalena Mondragón, convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila.
Su narrativa continuó expandiéndose con Habsburgo (Editorial Resistencia, 2017) y la inquietante El don del Diablo (Nitro Press, 2022). Delgado, con una carrera marcada por la crítica y los reconocimientos, reafirma su lugar entre los imprescindibles de la literatura contemporánea.