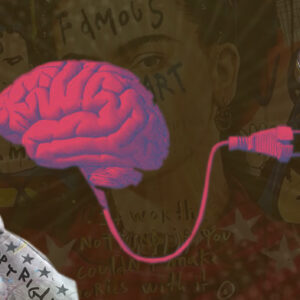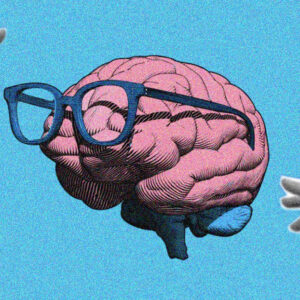Si todo el mundo disfrutara del ocio y la seguridad,
la gran masa de personas, que por lo general están
embrutecidas por la pobreza, terminaría cultivándose
y aprendiendo a pensar por sí misma; y, más tarde
o más temprano, repararía en que dicha minoría
privilegiada carecía de función y acabaría con ella.
A largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible
si se basaba en la pobreza y la ignorancia.
George Orwell
A más de un año de tener el privilegio de colaborar en esta prestigiada revista digital, y otros tres años en proyectos antecesores de Poetripiados, poco se conoce de mi persona más allá de las colaboraciones, vertebradas por diversas ópticas, que he tenido la fortuna de redactar y compartir con este selecto sector de lectores. Hace no mucho, en el marco del onomástico del cantautor ibérico Enrique Bunbury, hice mención de la letra de Los términos de mi rendición (2020) y la relacioné con la obra ampliamente difundida La sociedad del cansancio (Han, 2021) de Byung-Chul Han. En esta ocasión, retomaré dicha analogía añadiendo una lectura propicia de la película de culto Fight Club (Fincher, 1999), basada en el libro homónimo de Chuck Palahniuk, junto al cuento corto de Edgar Allan Poe titulado William Wilson (Poe, 1956). Una tarea que podría llevar un libro entero en su análisis; sin embargo, expondré lo más relevante y lo que entrelaza todas estas obras bajo la lógica del psicoanálisis.
La razón principal de mencionar que poco se conoce de mi persona es, sobre todo, que este 31 de agosto celebré un año más de habitar este cosmos. Para ello, me preparé físicamente de manera constante con el propósito de realizar una sesión de fotos que emulara a un integrante del club de la pelea, consecuencia tanto de mis conocimientos en nutrición deportiva y ciencias del deporte, como de una de las actividades que me apartan de la cotidianidad y de seguir inmerso únicamente en una sociedad muchas veces incomprensible por la afectación directa que tiene sobre nuestra actualidad. Por esta razón traigo ahora a la palestra el artículo que a continuación se desarrolla.
Primeramente, tomemos como referencia la propuesta del psicoanalista francés Jacques Lacan, quien habla metafóricamente de lo inconsciente como el gran Otro: un sujeto más allá del sujeto. Esto puede interpretarse como la negación de los personajes descritos por Poe con nombres homónimos, o con Tyler Durden, protagonista del filme y del libro mencionado, cuyos desenlaces tienen mucho en común. Hasta donde he investigado, no existe una lectura conjunta de ambas obras hasta la fecha. Basta decir que los protagonistas crean un sujeto imaginario para dejar fluir lo reprimido; se niegan a ser lo que sus pulsiones primarias desean, y existe en ellos una lucha consigo mismos. Dichas teorías, desde Freud y antecedidas por filósofos como Schopenhauer, han sostenido hasta hoy una dialéctica permanente para intentar entender la complejidad de la psique y el análisis del yo.
El magnífico cuento del escritor bostoniano Edgar Allan Poe, bajo el nombre de William Wilson (1956), sugiere la existencia de un doble que ejecuta todo aquello contrario a lo que dicta la sociedad respecto al comportamiento de William. El otro William era libre y se entregaba a sus más bajos instintos. Si analizamos al narrador de Fight Club, podemos afirmar que, bajo esta tesitura, es posible proponer una explicación sobre la influencia del gran Otro —los deseos inconscientes— bajo esquemas que podrían alterar a quienes consideran su interpretación como la única válida.
No existe una verdad absoluta, pero el sesgo detrás hace que los hombres terminen por creer en su valor. Esto los conduce a vivir en una mentira permanente, pues el peso de las palabras reside únicamente en un elemento pragmático. Aquí cabe recordar nuevamente la propuesta teórica de Lacan: lo real es lo reprimido, y lo que se vive como realidad es un performance, un actuar. Nunca se es uno mismo. Por ello cobra valor lo simbólico, donde no existen imposiciones, lo mismo que ocurría con William Wilson y la aparición de Tyler.
Bunbury, al igual que Byung-Chul Han, expone que uno se explota a sí mismo mientras piensa que se está realizando. Bunbury, en un punto de hastío, dice que tumbado en el parque parece que ya no se pierde nada. Lo mismo sucede con la vida del narrador de la película, quien, en ese punto de quiebre, se encuentra con Tyler. Desde que nacemos y comenzamos a formarnos, comienza una lucha con nosotros mismos: una lucha entre hermanos simbólicos, entre lo dictado por las pulsiones y lo impuesto por la sociedad. Existe una inseparabilidad, por lo que la lucha no mengua durante toda la existencia. Se libra una batalla permanente de fuerzas psíquicas, entre las pulsiones de Eros y Tánatos teorizadas por Freud. Cada vez que lo reprimido quiere emerger, la conciencia superyóica aparece y castiga. En estos supuestos encontramos la lucha del narrador con Tyler, así como William Wilson veía en el otro William todo aquello que le había sido prohibido. En ambas tramas, por ello, hay peleas, una necesidad de eliminar al contrario, algo imposible para la conciencia y para la sociedad. Es por eso que la sociedad ha llegado al cansancio: solo se descansa para volver a trabajar y ser “exitoso”. No por nada, y como he expuesto en otros textos, Freud en su ocaso nos lega un ensayo que manifiesta cómo el malestar en la cultura es el causante principal de los padecimientos psíquicos que aquejan a las personas.
William Wilson seducía al otro William, así como Tyler seducía al narrador. Tyler era el hombre fuerte, el que vencía, el que desafiaba, pero a ambos les resultaba insoportable reconocerlo. Por ello, el matiz bajo el que aparecía era repugnante. En situaciones donde podían jugar o beber y sentirse como el Otro, este dejaba de ser amenazante y se difuminaba.
Existen conductas o represiones que, una vez emergidas y aceptadas, dejan de significar culpa. Los protagonistas lo saben, pero no lo creen y se niegan a aceptarlo. Tratan, sin embargo, de repensarse y aceptar a su gran Otro, aunque finalmente buscan asesinar a ese Otro insoportable.
Como expuso Oscar Wilde (2000): “A menudo sucede que, cuando creemos estar haciendo una experiencia sobre los demás, en realidad la estamos haciendo sobre nosotros mismos”. Todo aquello que nos incomoda en los enemigos es la paranoia de lo que resulta insoportable en nosotros mismos. Eso parece decirnos Poe, Palahniuk, Byung-Chul Han, Bunbury y tantas otras obras que se vertebran bajo esta tesitura: esa lucha constante, semejante a la que protagonizó Jim Carrey en la comedia Irene, yo y mi otro yo (2000), donde también se recuerda el final del cuento de Poe. Al terminar, al no aceptar al insoportable William, lo mata en un duelo de espadas y concluye: “Has vencido y me entrego. Pero a partir de ahora tú también estás muerto… muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. ¡En mí existías… y observa esta imagen, que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo!” (1956, p. 38).
Este mismo duelo de espadas entre William Wilson es un duelo símil al disparo del protagonista del filme; no es más que el duelo entre él mismo. Solo que, en la época narrada por Poe, era propio asirse a las espadas para el combate; hoy, contextualizado, sería el uso de un revólver que retrata un momento análogo con excelsa maestría, más aún si se toma en cuenta que, en el ámbito del cine, esto resulta en una experiencia que se puede vivir como propia.
Lo anterior nos lleva, de nueva cuenta, a conjeturar lo descrito respecto al estado psíquico de la destitución subjetiva: un estado de locura inaceptable para el funcionar de la sociedad.
Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató (Génesis 4, La Biblia).
Muchos de los pueblos alrededor del mundo ven, una y otra vez, pasar las mismas cosas; se vuelve un bucle interminable de reproducción de costumbres. Es como una condena impuesta por los dioses: los pueblos hermanos matándose unos a otros, sobajando y discriminando a sus iguales.
Recordando la teoría que atraviesa la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche sobre el infinito retorno, y que tiene su más fuerte postulado en una de sus principales exposiciones de Así habló Zaratustra, específicamente en la parte de la “Visión y el Enigma”, vale recordar aquel diálogo entre Zaratustra y el “enano”:
“¡Mira ese portón! ¡Enano!, seguí diciendo: tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí: nadie los ha recorrido aún hasta su final.
Esa larga calle hacia atrás: dura una eternidad. Y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad.
Se contraponen esos caminos; chocan derechamente de cabeza: y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba: ‘Instante’.
Pero si alguien recorriese uno de ellos cada vez, y cada vez más lejos: ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente?
«Todas las cosas derechas mienten», murmuró con desprecio el enano. «Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo.»
«Tú, espíritu de la pesadez —dije encolerizándome—, ¡no tomes las cosas tan a la ligera! O te dejo en cuclillas ahí donde te encuentras, cojitranco —¡y yo te he subido hasta aquí!
¡Mira —continué diciendo—, este instante! Desde este portón llamado Instante corre hacia atrás una calle larga, eterna: a nuestras espaldas yace una eternidad.
Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrá que haber recorrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez?
Y si todo ha existido ya, ¿qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que haber existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras? ¿Por lo tanto incluso a sí mismo?
Pues cada una de las cosas que pueden correr: ¡también por esa larga calle hacia adelante tiene que volver a correr una vez más! Y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna, y esa misma luz de la luna, y yo y tú, cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas, ¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya? Y venir de nuevo, y correr por aquella otra calle, hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle, ¿no tenemos que retornar eternamente?»
Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y de sus trasfondos. Entonces, de repente, oí aullar a un perro cerca.
¿Había oído yo alguna vez aullar así a un perro? Mi pensamiento corrió hacia atrás. ¡Sí! Cuando era niño, en remota infancia.
Pero ¿cómo estas obras pueden también solo hacernos soportar nuestra realidad y seguir con el andar de la sociedad?
Así podemos entender a las personas que, después de un día tortuoso, al llegar al hogar, tienden a salir a leer, a sentarse en algún mullido diván, a ver televisión —en nuestro caso, el filme El club de la pelea—, a escuchar música, a buscar relajarse.
Analicemos lo expuesto por Lacan, citado por uno de sus discípulos, Slavoj Žižek:
“Por la noche, está usted en el teatro, piensa en sus cosas, en el bolígrafo que perdió ese día, en el cheque que habrá de firmar mañana; no es usted un espectador en el que poder confiar; pero de sus emociones se hará cargo un acertado recurso escénico. El coro se encarga: él hará el comentario emocional […] Lo que el coro diga es lo que conviene decir, ¡despistado!; y lo dice con aplomo, hasta con más humanidad. Despreocúpese, pues incluso si no siente nada, el Coro habrá sentido por usted. Además, ¿por qué no pensar que, en definitiva, en pequeñas dosis, usted podrá acabar sintiendo el efecto, aunque casi se le haya escapado esa emoción?” (Žižek, 2008, págs. 115-116).
El sujeto ha tenido un día fatal; el día siguiente no se vislumbra menos odioso. Sabe, a cabalidad, que en su experiencia teatral encontrará un equilibrio emocional, en el cual las energías psíquicas hallan un balance adecuado. La persona se va relajando, sin preocuparse por qué siente ese bienestar; esto tendría un efecto sublimatorio.
En el caso de la música y su lírica, algo nos traerá efectos de identificación. En la literatura, sabremos que hay un “alguien” que es imposible para nuestra conciencia y, matándolo, sentiremos alivio para continuar. En el filme, serán tan efectivas las escenas que no sabremos en qué momentos somos el narrador o en qué momentos será Tyler Durden; nos hacen sentirnos aliviados y descargar la carga psíquica que nos hizo llegar al diván.
El esloveno Slavoj Žižek, en un contexto más contemporáneo, expone que incluso no hay necesidad de reírse y exteriorizarlo cuando es una comedia lo que nos hace aliviar nuestra carga —como en el caso de Jim Carrey—, sino que la propia televisión se encarga de ello. En ella encuentra una exposición del gran Otro lacaniano: un sujeto que va más allá del sujeto. El gran Otro relaja la condición del sujeto exterior, sin necesidad de entenderlo; lo hace desde el inconsciente.
Siguiendo la enseñanza lacaniana, me atrevo a exponer que la relación dialéctica entre la persona y la letra-música de muchas de las canciones que apasionan a cada individuo, en lo particular, es también ambivalente. Por un lado, puede tener manifestación de identificación; también podrá tener un mero efecto sublimatorio, y las valías varían dependiendo del estado de ánimo de quien escucha.
El caso en que, después de un día ominoso, oprobioso, estresante, alguien cante una canción en un jolgorio y le imprima intensidad, puede derivarse del simple ejercicio de equilibrar las pulsiones, de sublimar.
Freud, en su construcción teórica de esta categoría, dice: “la sublimación sigue siendo un proceso especial cuya iniciación puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero independiente de tal incitación” (1992, pág. 91). Lo cual podemos interpretar en un sentido donde la ejecución de la sublimación tiene momentos derivados de las circunstancias presentadas.
Si bien podemos aspirar, a la par, a nuestro ideal yoico, la premura de poder equilibrar las energías psíquicas no puede esperar, si no es que queramos que tenga lugar un ataque histérico o alguna otra manifestación de la neurosis.
Quienes han llevado a la palestra estas obras dejan de manifiesto el malestar de no poder ser uno mismo, de matarse con las necesidades que nos impone la sociedad. El narrador vivía para poder tener algo material que le diera valor. Bunbury dice que ha renunciado demasiado en los últimos años para un modesto resultado.
¿Cómo no disfrutar del ocio, de actividades que nos permiten liberar química para sentirnos bien? No solo hacerlo para luego poder volver a ser más eficientes o rodearnos de las necesidades que la propia sociedad nos impone como sinónimo de éxito.
Estas obras, desde diversas manifestaciones artísticas, vienen a poner en entredicho que todo nos es dado, en aras de emancipar la cotidianidad con rabia y coraje; a repensar que todo sigue inmerso en el bucle del tiempo, que nos hace recordar aquel final expuesto en la cinta Doctor Strange por los estudios Marvel.
Visto bajo una perspectiva crítica, nos muestra que incluso estos bucles pueden ser rotos. Al igual que han sido construidos para atrapar tanto a los dioses como a los humanos, tienen también su punto de fragilidad, donde existe una ruptura que termina por eliminarlos.
Finalmente, en el legado milenario del pensamiento oriental, la primicia del I Ching ha de insistirnos que lo único inmutable es la mutación.