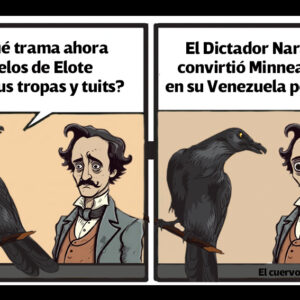Tres imágenes bastan para entender la construcción cultural de la cocaína en la sociedad contemporánea. La primera es icónica: Al Pacino como Tony Montana en Scarface, hundiendo su nariz en un enorme montículo de cocaína antes de salir acribillar enemigos con un rifle automático. La segunda, más reciente, es Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, inhalando cocaína de los senos de la sensual Margot Robbie, metáfora de poder, sexo y exceso. La tercera, televisiva, corresponde a la dulce Sydney Sweeney, la de los buenos jeans, en Euphoria, drogada y ebria en un baño teniendo sexo con el novio de su mejor amiga.
Cada una de estas escenas resume un aspecto del mito de la cocaína: glamour, exceso, rebeldía, destrucción. El cine, la televisión y la música han convertido esta droga en un símbolo cultural. Desde los tiempos de Studio 54 en Nueva York —la legendaria discoteca de los años setenta y ochenta donde se consumían cantidades industriales— hasta las “after parties” de Hollywood o los conciertos de rap en la actualidad, la cocaína ha sido parte inseparable de la narrativa del éxito y la transgresión.
No es casual. A diferencia de la heroína o el crack, asociadas a la marginalidad, la cocaína fue adoptada desde sus orígenes como la droga de los ricos, los poderosos y los famosos. Con la cocaína se trabaja mejor, se coge mejor, se escribe mejor, se juega mejor, se conduce mejor, hasta que sus efectos secundarios superan a la exitación efimera.
El consumo de cocaína en Estados Unidos tiene características que la convierten en un fenómeno cultural único: Símbolo de estatus económico. Desde los setenta, fue la droga de los ejecutivos de Wall Street, de los músicos de rock y de los deportistas millonarios. Consumir cocaína proyectaba pertenencia a una élite.
Droga de convivencia. A diferencia de otras sustancias, la cocaína se consume en grupo. Compartir una línea equivale a brindar con una copa: un ritual de confianza y complicidad.
El mito del rendimiento. En Wall Street se decía que la cocaína permitía trabajar 18 horas seguidas, cerrar negocios y “aguantar la fiesta”. Era, supuestamente, la droga de los ganadores.
Normalización en clases altas. Mientras el crack devastaba barrios marginados y era criminalizado, la cocaína en los suburbios ricos se trataba con discreción y hasta con tolerancia policial. La hipocresía quedó al descubierto: misma sustancia, distinto tratamiento según la clase social y el color de piel.
Industria del entretenimiento. Hollywood, la música electrónica, el rap y el rock han incorporado la cocaína en sus narrativas de exceso. Lo que para unos es ruina, para otros es aspiración. Detrás de todo este imaginario late la idea de que la cocaína no es simplemente una droga: es un lenguaje de poder.
Sin embargo, el glamour de la cocaína esconde una realidad brutal. Quien la consume de manera constante enfrenta: Dependencia psicológica y física. La euforia inicial da paso a la necesidad compulsiva de repetir la experiencia. Riesgos cardiovasculares. Arritmias, infartos y colapsos son comunes en consumidores crónicos. Problemas neurológicos y psiquiátricos. Paranoia, psicosis y episodios de violencia no son infrecuentes.
A nivel social, la cocaína financia un mercado ilegal gigantesco. Cada gramo consumido en Nueva York o Los Ángeles sostiene una cadena de sangre que atraviesa México y Colombia: campesinos obligados a sembrar coca, laboratorios clandestinos, rutas de tráfico controladas por cárteles, y violencia que desgarra comunidades enteras. En otras palabras, mientras en los penthouses de Manhattan se aspira glamour, en las sierras mexicanas se derrama sangre.
Conviene recordar que la cocaína alguna vez fue legal. A finales del siglo XIX se vendía como medicamento contra la fatiga, la depresión y hasta la tos. La fórmula original de Coca-Cola incluía extractos de coca. Incluso Sigmund Freud la promovió como estimulante.
Pero pronto se documentaron sus efectos adversos: Dependencia. Daños cardiovasculares.
Psicosis y comportamientos violentos. Esto llevó a su prohibición progresiva en todo el mundo:
- 1912, Convención de La Haya sobre el Opio: primera regulación internacional.
- 1914, Harrison Narcotics Act (EE.UU.): restricción severa.
- 1961, Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU: prohibición global para uso recreativo.
Desde entonces, la cocaína quedó en el terreno de lo ilegal, pero su consumo no desapareció; al contrario, se multiplicó.
La evidencia es contundente: prohibir no ha servido para erradicar la cocaína. Al contrario, ha generado un mercado negro multimillonario, ha fortalecido a los cárteles y ha provocado una guerra que en México ya suma más de 400 mil muertos en las últimas décadas.
El consumo, lejos de reducirse, se ha normalizado en ciertos sectores. Según datos de la DEA, más de 5 millones de estadounidenses consumen cocaína al año. En Europa, especialmente en España y Reino Unido, las cifras son similares. La prohibición ha fracasado en su objetivo central: eliminar el consumo.
Ante esta realidad, la alternativa razonable no es seguir derramando sangre, sino regular la cocaína. Hablo de:
- Legalización controlada. Igual que con el alcohol, el tabaco y la marihuana, la cocaína podría producirse y venderse bajo normas sanitarias estrictas.
- Impuestos. El mercado legal permitiría recaudar miles de millones de dólares que hoy se quedan en manos del crimen organizado.
- Reducción de riesgos. Una cocaína regulada estaría libre de adulterantes mortales como el fentanilo.
- Atención a la salud pública. Parte de los recursos obtenidos podrían destinarse a programas de prevención, tratamiento y rehabilitación.
- Desarticulación del mercado negro. Con un mercado legal, los cárteles perderían su principal fuente de ingresos.
No se trata de promover el consumo, sino de reducir el daño. La misma lógica que se aplicó con el fin de la Ley Seca en los años veinte y en este siglo con la marihuana, debe aplicarse ahora: la prohibición solo genera violencia y corrupción.
Estados Unidos, principal consumidor mundial, es también el país que presiona a América Latina para librar la “guerra contra las drogas”. Este doble discurso es insostenible: Allá, la cocaína se consume en fiestas de millonarios, en Wall Street, en Hollywood. Acá, en México y Colombia, la cocaína se paga con muertos, desplazados y territorios devastados.
La hipocresía es evidente. Mientras un joven afroamericano puede ser encarcelado por portar un gramo en un barrio pobre, un ejecutivo blanco en Manhattan consume sin consecuencias.
Quienes se oponen a la regulación suelen esgrimir tres argumentos: “La cocaína destruye vidas.” Es cierto, pero también el alcohol y el tabaco lo hacen. La regulación no busca promover, sino controlar y reducir daños.
“Legalizar aumentaría el consumo.” La experiencia con la marihuana muestra lo contrario: tras su regulación en varios estados de EE.UU., el consumo no se disparó. Lo que sí aumentó fue la recaudación fiscal y la reducción del mercado negro.
“La sociedad no está preparada.” Es el mismo argumento que se usó contra la legalización del alcohol después de la Ley Seca. La preparación se construye con información, educación y políticas públicas responsables.
La cocaína seguirá siendo, para muchos, la droga del éxito, la fiesta y el glamour. Pero esa imagen es falsa. La realidad es que detrás de cada línea hay explotación, violencia y corrupción.
Regularla no borrará su lado oscuro, pero sí permitirá romper la cadena de hipocresía y violencia que hoy la sostiene. La prohibición ha fracasado. La regulación es el siguiente paso.
La cultura pop seguirá produciendo imágenes icónicas de cocaína: Tony Montana en su montaña blanca, DiCaprio en su limusina, Sydney Sweeney en un baño. Seguirán las fiestas privadas en Los Ángeles y las discotecas en Miami.
Pero la verdadera imagen de la cocaína es otra: la de campesinos colombianos obligados a sembrar coca bajo amenaza de muerte; la de comunidades mexicanas atrapadas en la violencia de los cárteles; la de cárceles llenas de consumidores pobres mientras las élites consumen sin consecuencias.
Frente a esta realidad, regular la cocaína no es un gesto de permisividad, sino de responsabilidad. Se trata de reconocer que la prohibición no funciona y que la única salida racional es el control legal. La cocaína es la droga de estatus por excelencia, pero también es el espejo roto de una sociedad que prefiere el glamour al costo humano. Ha llegado la hora de romper ese espejo. Eso pienso yo. Usted qué opina. La política es de bronce.