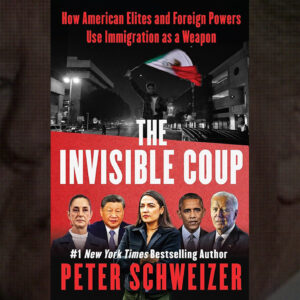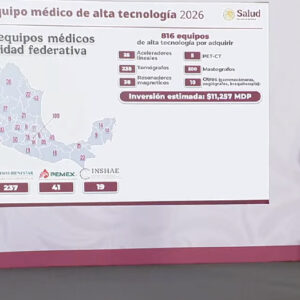UN (NO TAN) EXTRAÑO ENEMIGO
(O del cómo convivir con los gabachos y no morir en el intento)
México y Estados Unidos han tenido, desde su nacimiento (el primero en 1821 y el otro en 1776), una relación “cordial” sólo en apariencia, que, sin embargo, en los hechos ha sido un estado de guerra de diversas intensidades que ha durado más de doscientos años. Hay ocasiones en que este estado de guerra casi se difumina (como, por ejemplo, cuando los EU le hicieron la barba al Estado mexicano para que no se aliara con los alemanes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o cuando Kennedy se llevaba de piquete en el ombligo con López Mateos para evitar que nuestro país se convirtiera en otra Cuba). En otras ocasiones, la guerra ha sido francamente descarada, como en la invasión de 1846-1848, que culminó con los Tratados de Guadalupe Hidalgo y la mutilación de la mitad de nuestro territorio, o cuando, aprovechando las revueltas que ahora llamamos unitariamente “Revolución”, se aventaron la puntada de invadir Veracruz en 1914 para obligar a las facciones confrontadas a operar a favor de los intereses gringos.
Lo cierto es que, desde antes del Grito de Independencia, los EU ven a nuestra sociedad con recelo y miedo. Recordemos que ambas naciones tienen orígenes y procesos de fundación muy distintos: México se construye luego de trescientos años de un proceso de mestizaje que lo hicieron, durante los siglos XVII y XVIII, una de las regiones más cosmopolitas y prósperas del mundo. La mayor parte de la riqueza que nutrió el Renacimiento europeo se generó en territorio americano, especialmente en las minas del Potosí, en Sudamérica, y en las minas de plata del actual territorio mexicano. Pero no sólo eso: la Nueva España fue el puente entre Oriente y Occidente por más de dos siglos, lo cual enriqueció la actual cultura mexicana en un grado majestuoso. La Nueva España fue también la capital cultural del Imperio español durante el siglo XVII y parte del XVIII, con el ascenso de luminarias como Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Xavier Clavijero y la llegada de los jesuitas. La metrópoli (España), al ver que el hijo mayor le estaba comiendo el mandado, tuvo que articular una serie de políticas restrictivas que alimentaron los movimientos de independencia en el continente.
Los EU, en cambio, tienen su origen en los peregrinos del Mayflower, quienes eran, en pocas palabras, fanáticos religiosos que no querían en Europa y que tuvieron que emigrar para no ser perseguidos. Estos pilgrims intentaban fundar el nuevo Reino de Dios en la tierra recién conquistada y despoblarla de todos los nativos que previamente la habitaban (algo así como lo que está haciendo Netanyahu con los palestinos). Por lo tanto, crecieron como comunidades cerradas, sin roce con otras culturas ni, por supuesto, crecimiento intelectual. Además, comerciaban con los grupos indígenas con los que convivían cuando les convenía, y cuando no, los exterminaban de manera directa o indirecta. Esto, por supuesto, se convirtió en política de Estado cuando, en el siglo XIX, los gabachos iniciaron su gran marcha al oeste.
Hay que señalar que muchos de los artífices de la política norteamericana actual son descendientes directos de estos peregrinos y, por supuesto, de los padres fundadores del Estado americano.
La relación entre México y los EU. fue tensa y falsamente cordial desde el principio. No se había fundado la República Mexicana cuando los gabachos ya habían enviado a Joel R. Poinsett (1759-1851), quien intentó manipular a los políticos del país. Este siniestro personaje gestionó la venta de los estados del norte de México con la facción conservadora del gobierno (Texas, Nuevo México, California), pero fue mandado a freír espárragos cuando don Vicente Guerrero llegó a la presidencia de la República. Aunque en un primer momento no consiguió que su país se anexara la mitad de México, sí logró fundar el sistema de logias masónicas que por más de cincuenta años gobernaron al país. Me explico: en este recién inaugurado país, las logias eran lo que hoy son los partidos políticos, y había dos: la de Escocia, de ideología más europea, conservadora y centralista, y la de York, más proamericana, liberal y federalista. Poinsett fue uno de los artífices de esta última.
Luego, por supuesto, vino la guerra de Texas, promovida en el gobierno de Antonio López de Santa Anna, luego de que los colonos americanos instalados en dicho territorio declararan su independencia, apoyados por los EU Luego de algunas estrepitosas derrotas, el también llamado “Quince Uñas” tuvo que aceptar la independencia del territorio en 1836.
Sin embargo, los amables vecinos del norte no se conformaron. Apenas unos años después, James Polk, presidente de memoria infame, le declaró la guerra a nuestro ya maltrecho país. Nuevamente a Santa Anna le tocó enfrentar a la naciente potencia, y nuevamente lo hizo con las patas (o con la pata que le quedaba). Luego de dos años y de la ocupación del ejército gringo en México, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que concretaba el despojo de más de la mitad del territorio nacional en beneficio de los güeros. Ante lo anterior, hay que recordar que muchos mexicanos de aquel tiempo aplaudían enfáticamente la invasión, y que incluso se organizaron guerrillas de jóvenes adinerados que peleaban a favor del invasor y que eran conocidos como los Polkos, en honor al mandatario agresor.
O sea, que la traición es también una costumbre añeja de nuestros conservadores.
A partir de esa fecha, la relación con los vecinos del norte ha sido de tensiones constantes: desde el intento de apropiarse de la Baja California y del Istmo de Tehuantepec por medio del Tratado McLane-Ocampo hasta la intervención del embajador Henry Lane Wilson en el asesinato del presidente Francisco I. Madero en 1912, pasando, por supuesto, por la ya mencionada invasión a Veracruz en 1914.
De hecho, podríamos afirmar que, cuando los EU están en un punto bajo, es cuando a México mejor le va. Gracias a la guerra de secesión estadounidense se pudo concretar la Reforma Liberal de Juárez, o, debido a que la potencia estaba peleando la Segunda Guerra Mundial, fue que se pudo construir el Estado cardenista en la década de 1930. La relación entre México y los vecinos del norte ha sido de abuso sistemático y de resistencia o de franca sumisión por parte de los gobiernos mexicanos (recordar la abyección con la que los gobiernos del periodo liberal se comportaban con los gabachos).
Ahora, el estado de guerra soterrada parece salir de su letargo con la llegada del segundo período de Donald Trump al poder. El empresario convertido en político siempre había agarrado a nuestro país como piñata electoral, pero, al parecer, ahora quiere ir más allá. Sus ansias intervencionistas son claras, y más su animadversión (tanto de él como de su gabinete) al proceso político de la llamada Cuarta Transformación. Es evidente que el actual gobierno de los EUutilizará cualquier argumento que esté en sus manos (el crimen organizado, los disturbios en su territorio, las remesas) para afianzar su poder sobre la política mexicana.
Cómo se vayan desarrollando los acontecimientos dependerá de muchas cosas: desde los efectos que las políticas de agente naranja tengan en su propio país hasta la actitud y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que, hoy como nunca, se revela la verdad de un tuit enviado por la embajada de China en días pasados, y que decía más o menos así: “Ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es mortal”.
—————-

Omar Delgado, escritor, periodista y docente, irrumpió en el panorama literario en 2005 con Ellos nos cuidan, publicada por Editorial Colibrí. Su talento narrativo volvió a brillar el pasado 26 de noviembre, cuando fue galardonado con el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero por su obra Los mil ojos de la selva.
En 2011, su pluma conquistó dos escenarios: obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Siglo XXI Editores-UNAM-Colegio de Sinaloa con El Caballero del Desierto y, en ese mismo noviembre, ganó el concurso nacional de cuento Magdalena Mondragón, convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila.
Su narrativa continuó expandiéndose con Habsburgo (Editorial Resistencia, 2017) y la inquietante El don del Diablo (Nitro Press, 2022). Delgado, con una carrera marcada por la crítica y los reconocimientos, reafirma su lugar entre los imprescindibles de la literatura contemporánea.